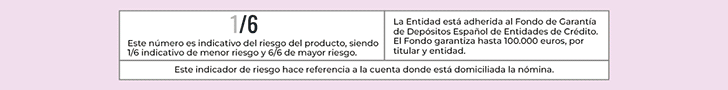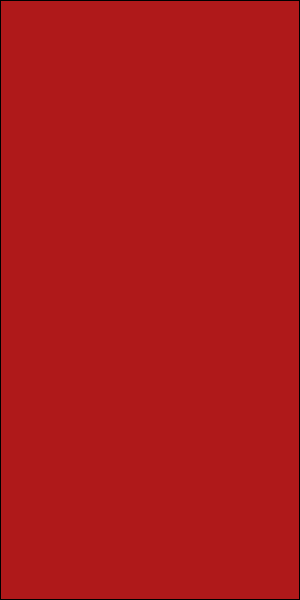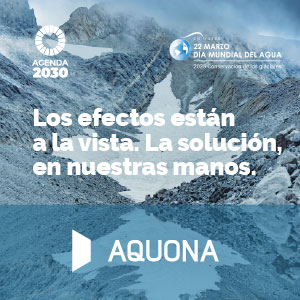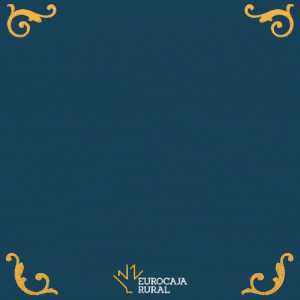Julián Plaza Sánchez. Etnólogo.- La Hermandad del Silencio de Ciudad Real se constituye en 1942, bajo el patrocinio del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Nuestra Señora la Virgen del Mayor Dolor. La idea de los fundadores además de darle un signo de penitencia y oración, fue la de no interferir la forma de manifestarse las otras Hermandades, sino el de lograr, junto a ellas, un espíritu expresivo de la fe en la Pasión, más propio de nuestra región que se encuentra entre Andalucía y Castilla. Su fundador Elías Gómez Picazo en su artículo Estética y Pedagogía del Silencio, afirma que “la Hermandad del Silencio surge a la vida con una ambición: la de transformar todo el contenido que en lo popular tiene la Semana Santa, como representación pública de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, en un sentido amplio de purificación y en otro concreto de penitencia. La Hermandad del Silencio es una simple evocación piadosa de un momento de la Pasión; su misión consiste en preparar los espíritus para que la subsiguiente expresión conmemorativa de las Cofradías alcance todo su valor. Más concretamente, la Hermandad del Silencio obedece a la necesidad de devolver a la Semana Santa y sus desfiles procesionales el espíritu cristiano que les es propio, en perfecta adecuación con el simbolismo. De aquí su finalidad pedagógica, que tratará de realizar mediante su particular estética procesional”.La finalidad primera y última de los fundadores queda recogida en estas reflexiones, pues nos ayuda a meditar en silencio la Pasión de Cristo, y nos sirve para comprender las lágrimas de María y su tristeza, tristeza de Madre.

























En los primeros años de la existencia de la Hermandad, la costumbre era que los hermanos se reunieran en casa del Hermano Mayor, que ofrecía un sencillo refrigerio, para desfilar ya formados y a golpe de tambor hasta la iglesia de San Pedro para preparar la salida de la procesión. Años más tarde se suprimió esta costumbre y la Hermandad se reunía en el Casino, en donde se celebraba Junta General y a continuación los hermanos desfilaban hasta la iglesia. Actualmente los hermanos van directamente a la iglesia de San Pedro para rezar el Rosario y salir en procesión.
La Hermandad realizó su primer desfile penitencial el día veintidós de Abril del año 1943, a las cinco de la mañana, desde la iglesia de San Pedro y llevando como titular el Cristo de la Misericordia, portado a hombros por los propios hermanos que no llevaban puesta la túnica y con unas andas que proporcionó el padre del fundador. Este Cristo presidió la procesión hasta el año 1947. Actualmente se ha modificado la hora de salida, pues al comprobar el primer año que el regreso fue a las nueve de la mañana, pensaron que era demasiado tarde, por esto al año siguiente se corrigió, saliendo a las tres de la madrugada, que es la que rige en la actualidad.
Los primeros predicadores del Viacrucis, en agradecimiento de la cesión del Cristo, fueron los padres del Corazón de María. En primer lugar lo hizo el padre Carballo, continuando hasta el año 1947. Después se perdió esta costumbre, hasta que estos padres regentaron la parroquia de San Pedro, volviendo a predicar durante algunos años. Desde que se reanudó esta actividad ha perdurado hasta la actualidad, participando predicadores jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas, salesianos. También lo han hecho canónigos, párrocos y sacerdotes de la capital y provincia. Uno de los años la predicación estuvo a cargo del Obispo y en otra ocasión predicó la duodécima estación, en la procesión del cincuenta aniversario de la Hermandad.
La procesión es el fin último y repetitivo, entendiéndola como un rito que da corporeidad a la idea de ciclo y transcurso, como lo prueba su retorno al punto de partida. Cuando se va a iniciar el desfile, todo está preparado, los hermanos esperan para comenzar a desfilar. En el trono del Cristo en una arqueta situada en los pies, antes de que se inicie la procesión del silencio, son depositadas las fichas de los cofrades fallecidos desde la fundación de la Hermandad. El toque de cornetín a las tres en punto de la madrugada del Jueves Santo, es el que avisa para poder abrir las puertas de la iglesia de San Pedro y aparece el Cristo dispuesto para salir. Avanza la cabeza con la Cruz de madera, los dos hachones, el primer estandarte del Cristo y la Cruz de Pasión anunciando SILENCIO.
En un total y absoluto silencio los penitentes comienzan a interpretar la marcha más fúnebre de cuantas se han escrito. Los costaleros serios empiezan a andar. Los capataces por signos dirigen su marcha y todos se esfuerzan para salir con dignidad. Sorteado el portón, todos por igual, ahora toca avanzar. Finalizada la rampa que accede a la iglesia, tenemos que maniobrar. ¡Esa derecha delante, esa izquierda atrás! Sin prisa, la calle abarrotada de gente está. Un esfuerzo más, la cuesta está a punto de acabar. El Cristo y la Virgen están haciendo su recorrido procesional.
El desfile recorre la calle Lirio, que todavía conserva su trazado original y el sabor hebraico. Quizás deba su nombre a los lirios que florecían en los patios de las casas judías. Esta flor está cargada de simbolismo. En estos días de Semana Santa simbolizan el momento de la transición: el aspecto sereno y puro del lirio expresa deseos de superación en momentos de pérdida y duelo. Calle estrecha y sinuosa que en otros tiempos pertenecía al barrio judío. Nos traslada hasta el convento de clausura de la Orden de Concepcionistas que nació en el siglo XV y fue cerrado en el verano de 2009, por ausencia de monjas. El cortejo transita sin que las imágenes se vuelvan para saludar a las monjas, como era costumbre mientras estuvo habitado. Ahora se encuentra vacía la celosía que coronaba la torreta del convento. Los muros siguen contemplando el desfile otro año más, la ausencia de religiosas origina esta alteración en el recorrido.
La procesión avanza por su recorrido establecido y el Cristo llega a la plaza de Santiago, en donde se encuentra la parroquia más antigua de Ciudad Real. Los portadores soportan sobre sus hombros la carga y en el susurro de la noche se puede oír el eco de un poema que escribió Consuelo García Balaguer:
Cristo ha pasado rozando mi balcón,
me ha mirado dulce y tristemente,
yo no he podido aguantar su mirada
y entonces mis ojos han bajado,
para mirar sus hombros…
Estaban ensangrentados…
Esos hombros purpúreos, machacados,
son los hombros de los Costaleros del Silencio…
Penitente Costalero, cuerpo roto, hombros purpúreos,
tu si puedes mirar sus ojos,
tu si puedes aguantar su mirada.
En los ojos de Cristo Crucificado
te veo reflejado
y di dentro de ellos vas
ya tiene puerto seguro tu vida,
dentro de Cristo.
Cristo va sobre tus hombros en la noche,
noche de Miércoles Santo
y tú en su corazón recostado,
en tu vida y en tu muerte:
Abrazado al varal vas.
Penitente-Costalero y Cristo
de la Buena Muerte unidos.
¡Costalero Penitente del Silencio,
juntos en el camino!
¡Cristo y tú!
¡Y unidos en el cielo
Costalero-Penitente y Cristo!
El Cristo transita en silencio por las calles de la ciudad, y en muchas de las personas que lo observan pasar afloran sentimientos que se agolpan en el alma. El pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real del año 2001 ha sabido plasmar en un poema estos sentimientos:
Que pasa la Buena Muerte
para darnos vida nueva
y hasta los cielos se eleva
tu ofrenda de amor patente.
Al batirse en la rompiente
La Mancha inclina su frente,
mientras la pena silente
consume su amargo evento.
¡Silencio! Ciudad Real, ¡Silencio!
Que pasa la Buena Muerte.
En la plazuela de Santiago se encuentran las Hermanas de la Cruz. Un convento que tiene siempre la puerta abierta para atender a las personas que no tienen nada. Las monjas se asoman detrás de las ventanas, para contemplar a Cristo Crucificado. La plazuela en penumbra, acoge el sonido rítmico del tambor. El cornetín suena para indicar que tenemos que parar, hay que meditar una de las estaciones del Vía Crucis de penitencia. Al terminar la predicación el cornetín vuelve a sonar para reanudar la marcha. Los hermanos que portan las Cruces de penitencia y los estandartes toman aire para poder seguir el camino. Algunos arrastran cadenas como símbolo de penalidades y sufrimientos.
Después de Santiago la comitiva se dirige a la calle Altagracia, aquí en otro tiempo se levantaba el convento de las Dominicas, ahora desaparecido. Al pasar por la calle Toledo, delante del palacio de la Diputación, las imágenes y los penitentes resaltan sobre el edificio. La piedra blanca y el ladrillo se confunden con la iluminación incorporada recientemente. Los árboles en flor anuncian que estamos en primavera. Atrás queda el convento de los Mercedarios y la iglesia de la Merced.
El Cristo de la Buena Muerte sigue su camino por la calle Toledo. Calle noble que desde la fundación de Villa Real por el rey Alfonso X el Sabio, constituía la arteria principal para el acceso y salida de la población. Pronto la procesión entra en la calle estrecha y sinuosa de Estación Vía Crucis. El silencio mece la noche y las antorchas encendidas guían su caminar. Al final de la calle se levanta el convento de las hermanas Carmelitas, el Cristo y la Virgen se vuelven a modo de saludo.
El cortejo llega al camarín de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, es un momento especial, su madre lo contempla desde lo alto de la ventana. Los hermanos meditan la duodécima estación del Vía Crucis. Los penitentes se arrodillan mirando a Cristo y alguien entre los cristales ve como sufre, entonces le viene a la memoria el recuerdo de un poema que años atrás había escrito su padre, Vicente Notario:
Señor,
Has pasado en la cruz y me he dormido,
como Juan, como Pedro, como tantos.
Como el pueblo por tu muerte redimido.
Como el pueblo que te llora en Jueves Santo.
Es la suave molicie de la vida,
la que cansa y confunde nuestra mente,
la que hace olvidar tu sangre y tus heridas,
la que hace tornadiza y desleal la gente.
Yo te pido, Señor, que me ilumines,
que mantengas el fuego de mi fe,
que me mantengas alertado y firme,
que no decaiga en mi tu amor callado y fiel,
que al traspasar de este mundo los confines,
encuentre en ti consuelo y se sacie y se acabe mi sed.
La Virgen del Mayor Dolor cierra la procesión y aunque en el Camarín estuvo con el hijo en su acepción de Prado, su dolor no la deja apenas caminar, pero el inmenso amor que siente le da fuerzas para seguirlo hasta el final. Recordar lo que dice el poeta de la pena que produce cuando la madre, rota por el dolor, acompaña al Hijo. Ella va entre la masa anónima. Ella conoce el sufrimiento por el que pasa su Hijo, desde la distancia sufre y gracias a ese sufrimiento consigue la salvación de la humanidad.
La procesión discurre pacientemente por las calles de Ciudad Real, y consigue lo que se proponía: meditar en silencio. Los hermanos cansados dejan paso para que las imágenes suban la última cuesta que conduce a la iglesia de San Pedro. La Virgen es la primera en subir y se aparta para esperar a Cristo, al hijo por el que tanto sufre.
Los portadores colocan las imágenes en el interior de la iglesia, en el sitio que corresponde a cada una y se quedan inmóviles. El resto de los hermanos van accediendo al templo y se sientan sin levantarse el capillo. Todos tienen que escuchar la última estación del Vía Crucis.
LA SIMBOLOGÍA.
Para el historiador latino Salustio, “el mundo es un objeto simbólico”. Por eso entre el mundo de las ideas y el de las cosas ocupa un lugar equidistante el mundo de los símbolos. El simbolismo supone la facultad del hombre para ver en el cosmos, en las creencias y en los conceptos, en las relaciones humanas, en los seres animados y en las cosas, un contenido espiritual. Los símbolos son más expresivos que las mismas palabras, porque por intermedio suyo se contrastan y significan las experiencias del alma con las realidades de la vida. Son las formas expresivas del espíritu humano. La religión está plagada de simbolismo. La iglesia se sirve de esto para instruir a los fieles en los misterios de la religión. A esto añadir que todos los hombres desde que nacen, necesitan sueños, quimeras y símbolos. Hasta los seres más materialistas, que se creen inmunizados contra la imaginación, se mueven, piensan y hablan continuamente entre símbolos.
La procesión de la Hermandad del Silencio, como cualquier otra, está repleta de símbolos. Comencemos por los protagonistas y continuaremos con el resto:
Cristo en la Cruz.- Jesús es según las escrituras el Hijo de Dios hecho Hombre, el Redentor, el Mesías o el salvador anunciado por los profetas. La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Verbo encarnado, creó la solidaridad de todos los hombres en Cristo. Para Salaverría, antes de Jesús el hombre se dirigía a Dios impulsado por la admiración y el miedo. Pero desde que nació Cristo, el temor se ha convertido en amor. Jesús no dice que le teman, sino que le amen.
La Virgen María.- Es la madre de Jesús, aparece como un símbolo eterno de femenina pureza, como la más perfecta y maravillosa de las mujeres, como la madre espiritual de la humanidad redimida. La Virgen María sigue de cerca a Cristo respecto al simbolismo. María aparece esencialmente como la personificación de la gracia y la pureza, como la Madre piadosa que reúne en sí misma toda la dulzura femenina.
La Cruz de Pasión.- Después del sacrificio de Jesús, la Cruz se ha convertido en uno de los símbolos más universales. Es el símbolo perfecto del amor de Dios hacia el hombre, el símbolo de la redención del género humano, de la gloria y del triunfo de la fe cristiana. Según Cirlot, está situada en el centro místico del cosmos y se levanta a modo de escalera por donde las almas suben hacia Dios.
La luz de los faroles.- Esta luz se identifica simbólicamente con el espíritu. En la simbología religiosa, representa a Cristo: “Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida”. (San Juan 8,12)
El tambor.- Schneider piensa que es el instrumento más recargado de ideas místicas. Tanto en las altas como en las bajas culturas, el tambor aparece como mediador entre el cielo y la tierra. Su papel fundamental reside en el hecho de que es el portador más unívoco del ritmo puro.
Las flores.- En el simbolismo universal no cabe hablar tan solo de la flor, sino de las flores. En todo tiempo han merecido la admiración de la humanidad, que ha visto en ellas una gran diversidad de significaciones. Evocan las ideas de fecundidad, fugacidad, belleza, amor, espiritualidad e inmortalidad.
El estandarte de cabeza. Es el más antiguo de la Hermandad y es el que la representa en todos los cultos celebrados o a los que asiste. El resto de estandartes que procesionan, representan aspectos místicos concretos.
La túnica.- Como las personas que fundaron la Hermandad se inspiraron en los padres franciscanos, tanto en su estética como en su espiritualidad, para confeccionar la túnica tomaron como modelo la que utilizaban los miembros de dicha congregación. Por lo tanto, los penitentes saldrían a procesionar con túnicas de estameña y sandalias franciscanas. Con el paso del tiempo se irán perdiendo las líneas originales, al ir sacando copia de dichas túnicas las modistas y zapateros. Una vez elegido el color y forma de la túnica, el tejido sería de estameña o paño negro, zapato negro que pronto se cambió por sandalias franciscanas sin calcetines, guantes blancos, cíngulo de seda con dos colgantes con tres y dos nudos en cada uno de ellos y terminados en borlas amarillas. En el pectoral del capillo, se llevaría el emblema de la Hermandad, que es la cruz de Jerusalén rodeada de cordón amarillo. En la parte delantera de la túnica se llevaría una fila de botones blancos que llegaría hasta el borde inferior de la túnica.
Portadores, cadenas y cruces de penitencia.- El orden y la disciplina no son la muestra de una buena organización sino manifestación de la armonía y el recato que se intenta mantener interiormente. Las propias posturas adoptadas en el Viacrucis: arrodillarse en las caídas, volverse hacia la figura de Cristo, tienen el sentido del reconocimiento del misterio central de la Cruz del Señor. La carga con cruces y cadenas, así como portar los pasos se hace como símbolo de aceptación de las obligaciones que nos corresponden en vida y que el Señor ha asumido en el misterio de la pasión.
Vía Crucis.- Surgió en el siglo IV, en la época del emperador Constantino I, cuando se marcaron catorce estaciones, aunque después el papa Juan Pablo II agregó la quince. Es el camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario. Las Estaciones del Vía Crucis son una representación devocional y simbólica de los eventos que ocurrieron durante el camino de Jesucristo hacia la crucifixión, desde su juicio hasta que es sepultado. Es por lo tanto una expresión de la fe cristiana que invita a los creyentes a profundizar en su relación con Dios. Los símbolos son: las palmas y ramos, el vino y el pan, el lavatorio de pies, el cirio pascual, el color púrpura y la cruz. Su rezo nos lleva a recordar lo mucho que Jesús sufrió para salvarnos del pecado.
Ciudad Real a 10 de abril de 2025.
Julián Plaza Sánchez.
Etnólogo.