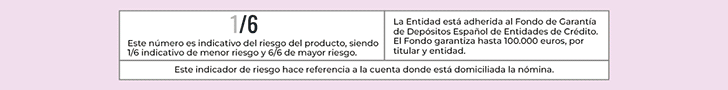—¡Se han encontrado a un niño en un cubo! —gritaban varios jornaleros, cerca del remolque. Poco a poco, de cada hilo, asomaba un cubero con otro niño a cuestas. Arremolinados, juntaron, al menos, treinta recién nacidos, con su llanto y su cordón umbilical soldado al interior del recipiente.
—¡Eran racimos lo que he cortado! ¡«Jurao»! ¡Lo eran! —exclamaba uno de los vendimiadores, ayudándose de gestos. Con los ojos como platos y las manos en la cabeza, la totalidad de la cuadrilla no daba crédito al parto múltiple que allí acababa de suceder.
Por su parte, el «amo» miraba entre los cubos, ya vacíos y se asomaba, una y otra vez, al remolque, en busca de su uva. Sintió algo de alivio al comprobar que este último no se hallaba repleto de recién nacidos. No obstante, una viña entera se había perdido en su totalidad. Sin nada que llevar a la cooperativa, la jornada era, por descontado, a pérdidas.
No transcurrió mucho tiempo hasta que la Guardia Civil hizo acto de presencia. Venían en dos «Patrol» que apenas cabían por la linde, levantando tal polvareda que las vistas del pueblo, al fondo, desaparecieron durante un buen rato. Se bajaron, por este orden, un tipo entrado en kilos, con cara de buena persona, seguido de la cabo primero, quien portaba papel y bolígrafo. Contaron los niños y se apresuraron a localizar el máximo número de ambulancias, disponibles en la zona.
—¿Datos de la madre? —inquirió el guardia a uno de los cuberos, quien se encogía de hombros. Ante la falta de respuestas verosímiles, se llamó al autobús de prisiones y se los llevaron a todos al cuartelillo, «amo» incluido. De allí, por falta de recursos, a la central de Ciudad Real, donde el juez ya esperaba para estar presente en los interrogatorios.
—¡A los niños los parió la tierra! —juraba la cuadrilla, venida de Jódar, como todos los años. El juez y la fiscal insistieron durante la vista, empecinados en dar con alguna versión que, además de lógica, pudiera ofrecer alguna explicación plausible con la que dar carpetazo al asunto. Entre los testimonios, se encontraron algunas contradicciones, pues don Jaime, el «amo», consideraba que sus tierras jamás habían dado niños y que estos, realmente, habían salido de los cubos, propiedad de los jornaleros. Así que, si de la sentencia se debía desprender responsabilidad alguna, esta caería del lado de los cuberos, que nada tenían que ver, ni con él ni con sus fanegas.
Finalmente, el jurado popular consideró que ningún componente de aquella cuadrilla podría hacerse cargo de niño alguno, dada la ocupación temporal de la que disponían y del carácter fijo discontinuo de sus relaciones laborales. Por su parte, el propietario de las tierras había demostrado, ayudado por la ciencia y su letrada, que de las cepas era imposible engendrar seres humanos, por lo que, para alivio de sus herederos, sería la administración pública quien ostentara la patria potestad de los treinta bebés paridos al sol en aquella viña de vaso, expoliada de principio a fin, en tan solo unos minutos.
—¡Las he sacado todas! —contaba don Jaime en el bar de la estación. —¡Sin excepción! ¡Yo mismo lo he hecho en tres tardes, con los «araos» más grandes que tengo! Desde lo de los niños, esas viñas ya no daban nada.
Preguntado por lo próximo, don Jaime anunció que de la vid se pasaba a las huertas solares —¡A ver ahora si tienen narices a nacer, sin cubos de por medio!
—¡Mucha razón tiene, don Jaime! —señaló uno al fondo —¡De las placas esas, al menos de momento, no va a salir nada bueno! Ramón Castro Pérez