El señor Edward Bunker, escritor proveniente del fango, no creía en los finales felices. Sin embargo, el suyo es un final feliz. Dejado de la mano de Dios por unos padres separados, conoció desde muy chaval los internados para huérfanos, para hijos no queridos por sus padres y para los niños problemáticos.

El jovencísimo Edward Bunker fue un niño problemático de más, hasta el punto de que las casas de acogida, que lo recibieron con la intención de desasnarlo, pronto optaron por deshacerse de él y endosárselo al sistema correccional norteamericano anterior a la Segunda Guerra Mundial. En unos Estados Unidos hundidos por la Gran Depresión de 1929, Edward Bunker vio de primera mano cómo aquellos niños demasiado violentos eran corregidos por la vara, o sea: que a Edward Bunker lo instruyeron en el garrotazo y tentetieso. La letra con sangre entra, dice el proverbio, pero a Edward Bunker, la aplicación de castigos físicos no hizo sino transformarlo en una bestia salvaje que reaccionaba a base de zarpazos contra todo aquel, generalmente otros niños, que pretendía abochararlo. De los correccionales, Edward Bunker, antes de cumplir la edad preceptiva para ello, fue transferido a establecimientos psiquiátricos donde, según él mismo cuenta, los pacientes eran tratados como nunca lo habrían sido en un reformatorio o en una cárcel. En los psiquiátricos, los locos encerrados recibían un trato fuera de la ley, puesto que quienes allí languidecían no eran considerados personas dignas de ningún derecho, por mínimo que este fuese. De un lado para otro, humillado, supliciado y apaleado como un perro rabioso, Edward Bunker acabó comportándose como tal. Para huir del infierno correccional y psiquiátrico, Edward Bunker protagonizó fugas de los centros reformatorios, y como de manera indefectible era atrapado por las autoridades, y como estas no imaginaban otro remedio para su rabia que acosarlo aún más, Edward Bunker se vio, sin comerlo ni beberlo, en la prisión de San Quintín, a los diecinueve años, rodeado de algunos de los presos más peligrosos de Estados Unidos, inmerso en una cultura de la violencia, el machismo, el racismo y la mala follá.
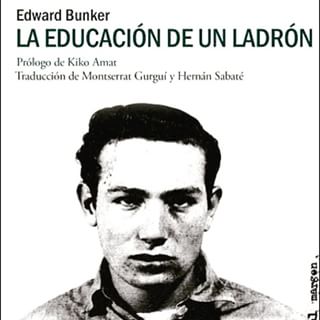
En medio de este infierno de soledad, abandono y torturas, el joven delincuente Edward Bunker columbró una luz al final del túnel: la literatura. Pronto aprendió que en los libros estaban las respuestas, todas las respuestas a todas las preguntas que se había hecho durante su hasta entonces corta vida. Mientras sus compañeros de prisión se sumergían en las drogas, que son compañeras de la ignorancia, Edward Bunker pasó miles de horas leyendo en la biblioteca de la prisión y en su celda y en cualquier sitio que le viniera bien. Y entonces, como en una revelación, Edward Bunker se acercó aún más a la luz al final del túnel: iba a ser escritor, iba a redimirse aprendiendo a contar historias, aprendiendo a contar la suya propia y la de todos aquellos que le rodeaban: la historia de los proscritos, de los perseguidos y de los condenados, incluso la historia de los condenados a muerte. Él mismo cuenta, en estas memorias, que hubo otros que lo intentaron, otros presos con largas condenas por delante que pretendieron transformarse en algo que justificara sus vidas: escritores. Pocos lo consiguieron. Quizá el de Edward Bunker es un caso casi único: el de un delincuente que se transforma en hombre de letras. Y para bien. De él y de las letras.
Emilio Morote Esquivel
















Una bestia de la vida que supo canalizar a tiempo sus impulsos hacia la literatura. Vive le noir!…