Fue Zola el inventor de eso que llamaron naturalismo. Zola, para ser naturalista, escribía mostrando al personal lo que había. Para saber lo que había, Zola se sumergió en la vida real. No fue Zola uno de esos escritores que ven los toros desde la barrera, que se ven muy bien porque a uno no lo pueden empitonar.
Zola acabó bien empitonado, pues su final fue siempre sospechoso, enfangado como estaba en una polémica nacional en Francia. A saber: la defensa de los intereses de un oficial del ejército francés atacado por la gente bien de su tiempo. Como consecuencia, dicen, de este acto de quijotismo, el señor Zola apareció muerto en su casa víctima de la asfixia causada por una chimenea que no tiraba como Dios manda. Zola murió y fue enterrado, como es preceptivo, tras un funeral en el que el pueblo francés le rindió honores gritando en las calles la voz «¡Germinal, germinal!». Si el francés medio escogió, para homenajear a un escritor de nación, el título de una de sus obras fue, nos parece a nosotros, porque si hay un libro que exprese la empatía dolorosa por aquellos que viven explotados por no se sabe muy bien quiénes o qué, ese libro es Germinal, la peripecia de unos mineros en la Francia de finales del siglo XIX, de unos mineros en lucha no por sus derechos laborales, que ni sabían que los tenían, sino por unas tres comidas diarias y un techo donde cubrirse del frío del invierno galo. Esto es, los mineros franceses vivían en la casi absoluta miseria: trabajaban muchas horas diarias, lo hacían en condiciones penosas, con riesgo de su vida, enfermaban de dolencias pulmonares a cambio de comida, arañaban de la tierra el carbón con el que los burgueses caldeaban sus lujosas viviendas; los mineros vivían en zahúrdas infectas, hacían todo delante de todos, obligaban a sus hijos de doce años a trabajar con ellos en las minas porque con el sueldo de los adultos solo no llegaba para comer, comían todos los días lo mismo, carecían de un Estado que los protegiese si enfermaban o por si, librándose de hundimientos de galerías y otros avatares, llegaban a viejos tocados en su integridad física por los efectos del trabajo esclavo.
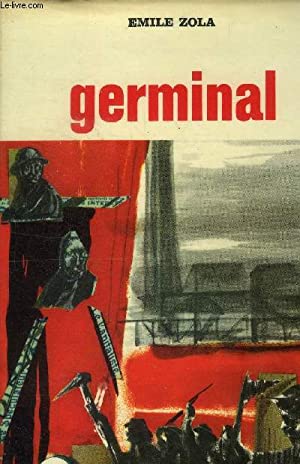
Un hombre llega a una localidad donde los pobres se ganan la vida laborando en las minas. En la vecindad, hay también otro extranjero, huido de Rusia, que cuenta cómo el movimiento anarquista lucha no por la distribución de la riqueza, una entelequia al fin y al cabo y siempre lo será, sino, ojo, por la destrucción de los medios de producción, el destrozo de las minas, de la maquinaria, de los vehículos que transportan el carbón. Solo la aniquilación de un mundo antiguo puede traer un mundo nuevo. Un mundo nuevo, e ideal, cimentado en el motín de las clases obreras no para mejorar sus condiciones, sino para destruir un sistema económico basado en la posesión de dinero y en el agrandamiento de fortunas. Animalitos.
El protagonista, en cambio, piensa de otra manera, cree que las condiciones de los trabajadores pueden mejorar si se llega a un entendimiento con los patronos ricos, con los industriales, con los bancos. Como decimos: animalito. El protagonista sigue pensando que se puede ser constructivo y actúa en consecuencia, uniéndose a los trabajadores en su explotación y en sus huelgas, en sus connivencias de famélicos y en sus planes de alcoholismo dominguero, en sus enfermedades y en sus sueños más bien sucios de barro bituminoso. De esta manera, se ve envuelto en la guerra más antigua del mundo: la que se da entre ricos y pobres, y siempre será así, parece concluir el señor Zola cuando el único que se sale con la suya al final de tan ardua epopeya de despojados es, precisamente, el que no tenía nada que perder, el huido de la Rusia zarista que se da cuenta de que, según el principio descubierto por Isaac Newton, y que le llevó a la elaboración del cálculo diferencial, la mierda siempre le cae al de abajo. Buen provecho. De la novela, queremos decir.
Emilio Morote Esquivel.

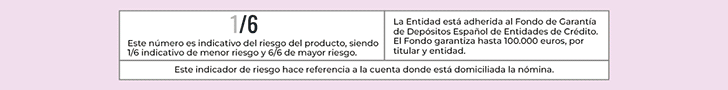
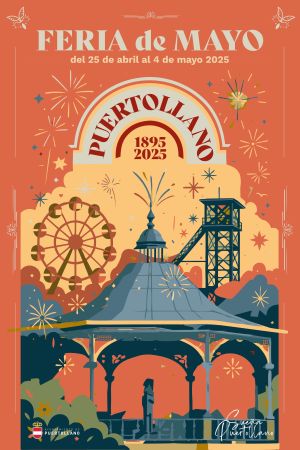






Entre el universo burgués y el universo obrero. Un libro muy recomendable, así como la película de 1993…..