—¡Mamá! ¡Qué susto! No deberías presentarte sin avisar… —Lola miró hacia el aterciopelado sillón rojo que cubría la mancha de humedad de una esquina del salón.
 —Perdona, hija. Ya sabes que me gusta venir a verte y hablar de cómo te ha ido el día —Su madre, sentada, con las rodillas entrecruzadas y los pies encorvados, sonriendo, la contemplaba. Un capricho, el sillón, comprado por su madre en una pequeña tienda de antigüedades del barrio judío del casco viejo, que Lola había mantenido cuando se mudó hace dos años al pequeño apartamento en la ciudad.
—Perdona, hija. Ya sabes que me gusta venir a verte y hablar de cómo te ha ido el día —Su madre, sentada, con las rodillas entrecruzadas y los pies encorvados, sonriendo, la contemplaba. Un capricho, el sillón, comprado por su madre en una pequeña tienda de antigüedades del barrio judío del casco viejo, que Lola había mantenido cuando se mudó hace dos años al pequeño apartamento en la ciudad.
Sirvió dos copas de vino tinto, un ritual que cumplía siempre que venía su madre a verla.
—Entiendo que has venido porque te has enterado de la beca, ¿no? —El líquido rojo caía con fuerza en la copa. Su madre le hizo una señal con la mano para que parara. Lola llenó la otra y la olió. Frambuesas, regaliz, moras y madera. Desde que estaba con Álvaro, echaba de menos ir con su madre a pasear por las callejuelas mientras contaba las leyendas, sonreír a los turistas, ayudar a los ancianos en algún tramo de cuesta, reírse de los que aventuraban a pasar el coche por las estrechas calles… Él no era de allí y odiaba vivir en el angosto casco. No sabía ver la luminosidad de las paredes de los edificios en primavera ni apreciaba el calor sofocante que en verano atizaba los empedrados de las calles de la judería. No saltaba los charcos que se formaban en las estrechas y bacheadas calles cuando diluviaba. No, Álvaro quería escapar de allí, del casco asfixiante que le impedía tener la vida que había programado: un jardín, barbacoa, los fines de semana tranquilo y un par de niños y un perro que diesen algo de vida a eso que habían formado y que llamaban familia.
—Bueno, ¿y qué vas a hacer? Es solo un año y es Diego Manseda.
—No lo sé, mamá. Tendré que consultarlo con Álvaro y con papá, por el trabajo. No creo que le haga gracia un año de excedencia. Y, por supuesto, Álvaro ni se planteará acompañarme, claro. No dejaría su trabajo por «mi caprichito artístico».
—¿Por qué os empeñáis en que alguien tenga que renunciar a algo por alguien? No lo entiendo. Es tu sueño, ¿no? Compartir un año de trabajo con el gran Diego Manseda en su taller, del que nunca sale. Vas a ver cómo trabaja, su obra, sus técnicas. Podrá ver tus pinturas, tu estilo. ¿Vas a renunciar a eso porque los demás lo consideran un «capricho»?
—¡Ay, mamá! No empieces… Eres la menos indicada, además. —Hizo ademán de callarse, pero no pudo evitarlo—: A ti nunca te ha importado nadie, excepto tú misma. Siempre a tu rollo, a lo que te venía bien. Ni papá ni yo éramos objeto de tus decisiones. —Apuró el vino y se sirvió otra copa.
—No es justo, lo sabes. Lo intenté. Quise ser una madre como las de tus amigas, como las demás, pero no supe. —Miró a la ventana. Una lluvia muy fina comenzó a golpear los cristales. La torre de la catedral, a través de las gotas, con el cielo grisáceo de fondo, se veía más inmensa. «Protege la torre a la ciudad, abrigándola». Un verso de un poeta del que ya no recuerda el nombre. Poco a poco, la memoria se debilita. Sabe que el tiempo corre en su contra, que tendrá que dejar de venir a verla. Durante las últimas visitas, apenas se siente con fuerzas y ya empieza a ver a su hija borrosa, desfigurada. No distingue en su bello rostro los grandes ojos marrones ni los finos labios sonrosados. Puede ver sus hoyuelos con dificultad, los que se le marcan tanto si está contenta como si está enfadada—. Pero divertida sí fui. Y mucho. ¿Te acuerdas de las semanas culturales?
Lola se rio con ganas.
—Ja, ja, ja… Mis amigas pensaban que estabas loca. La semana cultural de Italia: comíamos pasta, empapelabas la casa con los pósteres que robabas en las agencias de viajes, cada día un monumento: el Coliseo, la torre de Pisa, la galería Uffizi… —Los ojos de Lola se humedecieron de tanto reír—. Si hasta aprendiste algo de italiano. Solo escuchábamos a Adriano Celentano y veíamos películas de Fellini. Y así fuimos también a Suiza, Inglaterra, Francia… En el fondo, a mis amigas les gustaba tu extravagancia.
—¿Y a ti? —preguntó su madre, dubitativa.
Lola tardó en responder. Miró fijamente a su madre:
—A mí al principio también. Después, cuando me di cuenta de que nunca realizaríamos esos viajes de verdad, los odié. Te odié. Pensé que te burlabas de mí. Y odié a papá por no estar con nosotras más y que no se diera cuenta de que algo no iba bien en nuestra casa.
—Sí, fue una época complicada… —Su madre volvió a mirar por la ventana. Seguía lloviendo, pero unos minúsculos rayos de sol iluminaban la calle, poco transitada—. Vamos al museo. Como antes. Aún hay tiempo.
Lola la contempló, indecisa. No sabía qué hacer. Miró el reloj y pensó que Álvaro no llegaría hasta un par de horas más tarde.
—¿Juntas? —preguntó incrédula. Terminó la segunda copa de vino.
—Sí, como cuando eras pequeña. ¡Vamos!
Al salir a la calle, la luz vespertina hizo que guiñara los ojos. Se puso la mano de visera y contempló la calle.
—Mamá…
—Calla, no digas nada. Paseemos juntas, sin hablar, hasta el museo. Imaginemos que nos vamos a encontrar al hombre de palo, o que Bécquer nos mira mientras escribe poesía en una plazuela, o que los pasadizos que antaño llevaban a las entrañas de la catedral nos conducen a… ya pensaremos a dónde. ¡No digas nada!
Lola comenzó a andar. Sabía el camino de memoria. Decidió ir por las calles vacías, aquellas que los turistas no descubrían, en las que no había tiendas de recuerdos ni excursiones, ni adolescentes errantes gritando ni jóvenes borrachos de risas y copas. Por las estrechas calles, mientras caminaba, observaba que su madre iba muy despacio. «Cada vez le cuesta más. Algo está pasando». Llegó a la plaza grande, bajó las escaleras del arco para llegar al museo.
Se dirigió a la sala donde se hallaban los tres cuadros de Manseda, el pintor que había hecho de la microvisión un arte, un estilo propio. Trasladaba al lienzo detalles de escenas o personas, tan pequeños, que muchos críticos lo habían bautizado como el «pixelador al óleo», sobrenombre que el huraño pintor odiaba, entre otras cosas. Solo tres obras se escapaban a su técnica: tres desnudos femeninos, la misma mujer en distintas edades. Los había prestado al museo de forma permanente y era uno de los motivos de que la afluencia de turistas hubiese crecido en los últimos dos años.
Lola se sentó en el banquillo. Las tres pinturas estaban expuestas juntas en la pared. En la primera, Juventud, se veía a la retratada joven, sonriendo, no se distinguían los rasgos del rostro. Sentada, desnudo el torso, con un libro en las manos, las piernas entrecruzadas y, de fondo, la torre de la catedral. En la segunda, Compromiso, la misma mujer en idéntica posición que en el anterior, una curva prominente en el vientre, tal vez embarazada, la sonrisa valerosa en el rostro difuminado, y, de fondo, la torre de la catedral. La estancia es la misma en las tres. En la última, Serenidad, aparece acurrucada sobre un sillón rojo, el cuerpo, con más detalle, envejecido, arrugas finas en las manos, sonrisa apenas perceptible, estrías en muslos y vientre, y, de fondo, la torre de la catedral.
Lola los contempló en silencio. Admiró el trazo y la fuerza de las pinceladas en los dos primeros; bruscas y cortas en el tercero, «la furia del artista». La misma que ella plasmaba en sus cuadros últimamente. Entendía la rabia del pintor, con cada pincelada intentaba luchar contra el paso del tiempo, eso creía ella, lo que sentía cuando pintaba en el pequeño taller que había improvisado en el trastero del apartamento. Parecía que quería acabarlo cuanto antes, pintado con prisas, sin evadirse del dolor disimulado en el rostro femenino.
Se sentía cobijada cuando los contemplaba. Y, entonces, observó a su madre acariciando el primero. Repasaba con la punta de los dedos la ventana, hacia donde dirigía la mirada la mujer desnuda. En ese momento, Lola reparó en el paisaje que asomaba tras la ventana de la pintura. La torre de la catedral. Miró los tres cuadros de forma pausada. La mujer del cuadro tenía una mancha rosácea en el pecho derecho. La mancha cambiaba de color en el tercer cuadro, más oscura. Despacio, siguió con la mirada las tres escenas: el mobiliario de la pequeña estancia, la perspectiva del artista y el fondo que aparecía a través de la pequeña ventana. «No, no es posible». Se ajustó las gafas y se acercó hacia los cuadros. Buscó a su madre, pero ya no estaba.
—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira
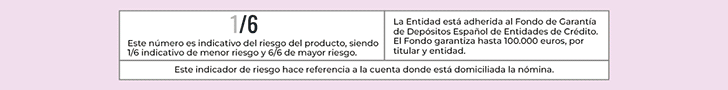
















Excelente.
Y es que podemos mirar por la ventana o atravesarla y lanzarnos de lleno a ser parte de esa realidad.
Atentos a la segunda parte…..
¡Gracias,Charles!