Manuel Valero.- Siempre me acuerdo de mi abuela Casilda cuando llegan estas fechas. Una tarde poco antes de que anocheciera y de que el primer relámpago anunciara el ruido rocoso de la tormenta le pregunté si las ánimas se aparecían.
 Ella estaba sentada en su silla de enea, enlutada y grave, con su pelo amarillo de tanto cansancio, una mano sobre la otra y sobre el dorso la cartografía exacta de los veneros azules que la regaban. “¿Las ánimas?”, me dijo. “Si”, le contesté. “Claro que se aparecen”, contestó con una calma tan antigua como el aire. Sentí el genuino terror infantil que nos hace delirar con un mal inconcreto que está a punto de arrebatarnos. “¿Y no te da miedo, abuela?” “¿Miedo de tu abuelo Paco? Ni cuando estaba vivo y regresaba de la mina, de la taberna o del sindicato”.
Ella estaba sentada en su silla de enea, enlutada y grave, con su pelo amarillo de tanto cansancio, una mano sobre la otra y sobre el dorso la cartografía exacta de los veneros azules que la regaban. “¿Las ánimas?”, me dijo. “Si”, le contesté. “Claro que se aparecen”, contestó con una calma tan antigua como el aire. Sentí el genuino terror infantil que nos hace delirar con un mal inconcreto que está a punto de arrebatarnos. “¿Y no te da miedo, abuela?” “¿Miedo de tu abuelo Paco? Ni cuando estaba vivo y regresaba de la mina, de la taberna o del sindicato”.

Una mariposa de luz navegó sobre el aceite de un tazón y la llama tembló. “¿Y cuándo se te aparece?” “Ahora mismo lo estoy viendo, sentado frente a la lumbre esperando a que te vayas”. “Abuelita!… lloriquée. Pero ella me aliso el pelo y sentí sus dedos mansos como alambres. “No temas, Manuel, solo hablamos cuando estamos a solas». Miré a la ventana. Un relámpago dibujó repentinamente los perfiles de las cosas pero yo no vi a nadie. “Y que te dice, abuelita”, le pregunté casi en un siseo. “Que me dé prisa porque una abuela chocha como yo ya no pinta nada en este mundo y que el otro es demasiado grande para estar solo”. “¿Y tú qué le dices, abuelita” “Que hable con el patrón y que venga una noche y me lleve con él, que me iré de buen grado”. Un trueno estuvo a punto de desequilibrar el orden de la habitación. Yo me agarré a su halda. “Pobrecito…” susurró mi abuela con su sonrisa desdentada.
Mi madre fue a casa de mi tía a recoger la cena. Había dejado la costura al anochecer y apenas se veía el suelo del taller bajo un desorden de retales. Yo me quedé con mi abuela Casilda. Ella sentada en su silla, mirando ese punto indeterminado que condensa todo el pasado, y yo en mi banqueta, a su lado, mirándola, porque mirándola con su sonrisa sin dientes, sus pómulos aéreos y sus suspiros de paz, espantaba todos mis terrores. “Llévate el paraguas que lloverá”, le dijo a mi madre. Y así fue. Apenas se oyó el portazo, se encendió el cielo con un relámpago pálido, luego vino como un rodar de rocas, se hizo la cortina de agua y se fue la luz. Yo busqué la mano de mi abuela. El resplandor de la estufa iluminaba la estancia con un tono anaranjado y el tiro removía las tripas del carbón. Tanto soplaba el aire que la carrucha del pozo se movía como si la balanceara una mano invisible y chirriaba con un gemido que parecía pedir ayuda a su soledad nocturna. Yo miraba a mi abuela. Su cara se anaranjaba y de vez en cuando alguna chispa se iba a estrellar contra sus gruesos calcetines negros. “No viene la luz, abuelita”, le dije. Entonces se levantó perezosamente y prendió las mariposas que había en otros tantos tazones y colocó cada uno en una esquina. Las cosas bailaban en las paredes con sombras deformes. Los retales del suelo me parecían serpientes adormecidas. “Qué bien se está así”, suspiró ella. Yo no tenía miedo a su lado, aunque la lluvia ametrallara los cristales, la carrucha del pozo agonizara con lamentos de funeral, los relámpagos iluminaran de ceniza el patio y la lila y las paredes del taller parecieran un espectáculo de sombras chinas. De repente vino la luz y mi abuela se enojó. “Tu abuelo. Que esta noche tampoco viene a por mi”, dijo.
Todavía me estremezco al recordarlo. La estufa tiraba de lo lindo y mi madre me lo ordenó. “Vé por carbón al corral antes de que descargue la tormenta”. “Si, madre”, le respondí disimulando el pavor que granuló por completo mi piel ante la sola idea de salir al patio bajo el cielo crepuscular por el que nubes viejas huían de un gigantesco sudario negro que ocultaba por momentos una luna pálida y sucia. Pero lo hice. Antes que decirle a mi madre que no lo haría porque tenía miedo salí a la intemperie con el cubo dispuesto a cumplir con mi tarea. El aire me refrescó la cara y me desordenó el cabello, las siluetas de la lila y la parra escoltaban, amenazantes, mi penoso camino. La débil luz de la pieza de la casa dibujaba sobre el suelo del patio un cuadrado que enmarcaba una cruz. Era una cruz que mi abuela había puesto en la ventana junto a un cuenco con un pábilo encendido en aceite. Miré a la ventana y vi a mi madre afanada en la costura y a mi abuela que me miró sonriente tras la ventana como si adivinara mi miedo. Pero en realidad lo que hacía era animarme a adentrarme en la oscuridad. Seguí caminando tirando del cubo que ya me pesaba como el plomo aunque iba de vacío. Abrí la puerta del corral y apareció ante mí una soledad milenaria y tan triste como la mirada de un perro vagabundo. El viento arreció y meció violentamente la copa del olivo que había quedado cautivo cuando mi abuelo construyó la casa. Corrí hacia la carbonera y cargué torpemente el cubo con unas cuantas piedras. El primer relámpago me sorprendió de regreso en medio del corral. Por un instante las cosas adquirieron un pálpito amenazador, y cuando empezó a diluviar me pareció ver un movimiento de sombras entre el ramaje del olivo. La respiración se me quedó en la garganta y huí despavorido. Con los golpes contra el suelo, el cubo se fue vaciando de piedras. Abrí la puerta de la pieza disimulando calma. “Te dije que te dieras prisa”, me dijo mi madre. “Ya voy yo con él y me llevo el paraguas”, dijo mi abuela. Y así mi abuela y yo atravesamos las tinieblas. Ella hablaba como si estuviera rezando pero yo ya no tenía miedo. Ya de vuelta con el cubo lleno, me dijo.” Ahí lo tienes. Tu abuelo. Solo en la carbonera metiéndome prisa. Bendito sea Dios». Y se santiguó. El calor de la estancia nos recibió cuando abrimos la puerta y mi madre avivó la lumbre. Luego ella siguió cosiendo, mi abuela murmurando y yo mirando a mi abuela
Me gustaría volver a verlo y pedirle disculpas. Decirle: “Tal vez lo hayas olvidado, pero aun así perdóname por el susto que te dimos la noche de difuntos.” Al fin y al cabo éramos niños y jugábamos con un terror inocente que en el fondo servía tanto para asustar a otro como para liberarte tú del mismo miedo. Ahora con los años, tengo la certeza de que cuando con los brazos extendidos imitábamos una hipotética voz de ultratumba y susurrábamos “uuuuuuuhhhhhh esta noche se van a aparecer los muertoooos…” no era para asustar a las niñas del barrio sino para disimular el tembleque propio que en Arturito era un rodilla contra rodilla casi literal. Fuimos a casa de la Juliana a comprar fósforos. Era el 31 de octubre de 1961. Arturo se había quedado en cama porque estaba malo para dar el estirón, así que allí fuimos Cesítar, Pepe el Turco, hermanos de Arturo, Falete y yo. Le compramos a la Juliana dos reales de fósforos que nos dio para una ristra cada uno. Era un tira de papel de estraza con uñas rojas que se abrían en una constelación de chispas cuando las raspabas. Algunos nos metíamos el fósforo en pleno big bang en la mano; los más valientes, como Falete, en la boca.
Se le ocurrió a Cesítar y todos reímos la idea. La noche de ese día, nos reunimos en casa de Cesítar. Y en el patio, nos pintamos las caras y las manos con el fósforo. DE momento no se apreciaba nada pero luego de un minuto lo único que se veía de nosotros aquel desangelado y oscuro crepúsculo sin luna eran los trazos del mineral sobre nuestras caras infantiles y las palmas de nuestras manos. Éramos esqueletos fosforescentes y comenzamos a intimidarnos unos a otros, riendo nerviosamente. Hasta que Falete mandó parar – ¿de qué me suena a mi esto?- y nos dirigimos a la habitación de Arturo que leía un Pulgarcito atrasado. Cesítar pellizcó la pared y apagó la luz. Lo único que quedó visible fue la mariposa oscilante de un rincón que la madre de Arturo había puesto por las habitaciones de la casa. Arturo ya estaba muerto de miedo leyendo el cuento y asomando la mirada pasmada por encima de las hojas. Por eso cuando se apagó la luz y vio aparecer cuatro espectros que iban a por él, acuchilló la habitación con un alarido espeluznante, saltó de la cama, salió de la habitación, cruzó el patio y fue a refugiarse en los brazos de su madre. Nosotros reíamos y nos movíamos y hacíamos muecas esqueléticas hasta que de la oscuridad surgió una mano de cíclope que descargó sobre los pescuezos de Cesítar y Pepe el turco. Era su padre. Nos disolvimos de inmediato, claro, y cada cual se fue a su casa. Ya en la mía y en compañía de mi abuela, se fue la luz. Mi abuela me miró y se rió: “Que cosas te miro y veo un esqueleto”. Y me acariciaba la cabeza
Una noche, mientras mi madre entregaba un abrigo, mi abuela se echó mano al bolsillo del mandil y sacó un papel arrugado, medio roto y lleno de manchas, que ella decía que eran lágrimas. Yo apenas sabía leer, quiero decir que aún pronunciando las palabras con la lentitud del principiante, desconocía el significado de las mismas. Hoy he vuelto a leer ese papel y a medida que desgrano los versos recuerdo las palabras de mi abuela. “Me lo escribió tu abuelo cuando éramos novios. ¡Que lo había escrito él! El pobre que cada vez que escribía una palabra sudaba negro como el carbón”. “Cuando sea mayor te leeré ese papel”, le dije. Uy!, a mi ya me habrá llevado consigo ese perillán. Pero no te preocupes, me lo lee de vez en cuando Lucita, la maestra. No sé muy bien lo que quiere decir pero a veces creo que lo entiendo. ¿De dónde sacaría esas palabras el condenado?” El papel decía así
Polvo
Luego de mil años ¿qué semilla germinada
evocará nuestra memoria?
Qué detalle, qué perfume, que voz del futuro
pronunciará nuestros nombres
Luego de que los hijos de nuestros hijos,
y aun los nietos de nuestros nietos,
como nosotros, se hayan ido a
cobijarse bajo el cósmico edredón
que es el polvo de partida y de regreso,
quien reparará nuestros errores?
¿Qué escultor, músico o poeta de nuestra estirpe
moldeará el barro, apresará una melodía
o hará belleza de una rima
como recuerdo agradecido que nos rescata del olvido?
Ah, polvo eres, somos,
Más, además de polvo enamorado, polvo de estrellas,
cenizas del porvenir, brisas terrales del atardecer
algún escrito oculto en la oquedad de un rincón
Nada seremos en mil años y tal vez todo,
Pero este diminuto humano te seguirá amando
como el gigante de los cuentos,
ajeno a las plagas, las maldiciones,
a las tierras sin rey, a las historias sin héroes
Y todas las eras del tiempo.
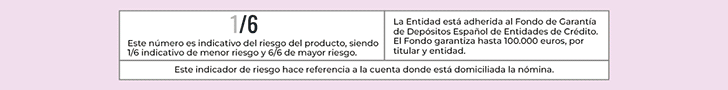
















Me ha gustado el relato. Me ha transportado a … unos cuantos años atrás. Gracias, Manolo
Conmovedor relato,ha sido maravilloso volver a recordar aquellos maravillosos años.La calle San Gregorio…San Pedro…Casilda…Mi primo Falete. Gracias!