T odo ese cambio conceptual, coincidió con la inflexión política de la transición democrática, abriendo un caudal de esperanzas en que la institucionalización democrática limitara la práctica depredadora precedente. Pero obviamente, la espera de tales movimientos normalizadores no llegó a cuajar, como se desprende de un texto temprano, pero ya tardío.
odo ese cambio conceptual, coincidió con la inflexión política de la transición democrática, abriendo un caudal de esperanzas en que la institucionalización democrática limitara la práctica depredadora precedente. Pero obviamente, la espera de tales movimientos normalizadores no llegó a cuajar, como se desprende de un texto temprano, pero ya tardío.
“El proceso constructor del patrimonio inmobiliario local no sólo no ha cambiado de signo con la primera corporación democrática, sino que ha experimentado un incremento progresivo. Una corporación que nacía con mucho bombo electoral-programático, se ha quedado en una reunión donde no hay cabida para ideas renovadoras, capaces de desarrollar una política urbanística alternativa y diferenciadora. La nómina destructiva, mirando hacia atrás, se nos antoja desmedida y reveladora del escaso interés municipal por preservar elementos edificatorios que deberían haberse respetado: la casa García de la Rubia (Alarcos 33), la casa del Marqués de Villaster (Ruiz Morote), el Hotel Pizarroso, el inmueble de Carlos Vázquez 1, la antigua Escuela de Artes y Oficios (Mata 1) o la casa Ibarrola (Toledo 32), son algunos casos que se pueden citar”[1].

Parte de la cultura urbanística de los años setenta del pasado siglo, estuvo jalonada por dos principios nucleares, llegados desde Italia y formulados desde cierta contención. Principios que, por otra, parte se plasmaron en sendos trabajos y en la posterior influencia conceptual de los mismos. Dichos trabajos fueron ‘El despilfarro inmobiliario’ con edición de Francesco Indovina y el de Giusepe Campos Venutti ‘Urbanismo y austeridad’, que fueron editados aquí por la colección Ciencia Urbanística de la catalana Gustavo Gili y por la mexicana Siglo XXI. El marco teórico de ambos trabajos nacía en el seno de la crisis política italiana de los últimos sesenta y en el contexto de la crisis económica de los primeros setenta, derivada del hundimiento del mercado del petróleo. Y daba además, la batalla por la recuperación de la ciudad histórica desde ciertas premisas de contención en la producción inmobiliaria. Bastaría recordar la presencia de Campos Venutti en el equipo redactor del Plan General de Madrid de la primera corporación democrática de 1979, para visualizar la proximidad de las influencias y la incorporación de ciertos conceptos italianos en el marco español.
Hoy, bien cierto es, la pérdida de ciertos horizontes críticos y sociales del urbanismo, nos ha llevado justamente, al extremo contrario de lo preconizado desde Bolonia en los primeros setenta. Discurso que limitaba, desde premisas socioeconómicas, los crecimientos urbanos que empezaban a intuirse y a señalar el carácter devastador de ciertos procesos irreversibles. El carácter expansivo del sector inmobiliario, que se vinculaba con el mantenimiento del Producto Interior Bruto y consecuentemente con cierta economía dura, no ha dejado de crecer y de producir cada vez, más periferia y menos centro. Es decir, de producir cada vez menos ciudad concentrada y cada vez más organización urbana difusa y desestructurada. Sometidos los centros al, así llamado, proceso de terciarización y vaciamiento de sus habitantes; y sometida la periferia a la incorporación del suelo rústico al proceso de urbanización imparable. Junto a todo ello, se visualizan tres parámetros añadidos, tales como la imposibilidad de obtener satisfacción al problema de la vivienda (pese a que se construya más que nunca, sobre todos en los años del boom inmobiliario); la difícil sustentabilidad (me niego a practicar un vocablo tan agresivo como sostenibilidad) del territorio natural y paisajístico, sometido a procesos imparables de incorporación y, finalmente, el acoso edilicio, consistente en las demoliciones imparables de edificios no ruinosos ni obsoletos, para satisfacer las perspectivas de su nueva rentabilidad edificatoria al amparo del neocapitalismo inmobiliario y de normas administrativas, cada vez más relajadas y confusas en sus fines.
Si fuéramos conscientes del carácter despilfarrador de tales demoliciones sistematizadas y de tales extinciones del patrimonio construido, advertiríamos sus funestas consecuencias y su elevado coste. Casi siempre es posible, y es más económica, la rehabilitación y la reforma que lo usual y frecuente, que pasa por demoler despilfarrando, para levantar posteriormente, otros cuerpos de edificios que acaban multiplicando sus costes públicos y sus beneficios privados. Por no hablar, claro está de las características patrimoniales de lo que se demuele y desaparece. Pero quizás este argumento anide más en la filosofía del arte que en los nudos de la política económica. Desde esta perspectiva, estrecha e interesada, lo que se viene haciendo y proponiendo, es la negación de la lógica económica y el asentamiento de la rapiña y la usura privada.
Aquí y ahora me refería en noviembre de 2006, “el tono de debate de las edificaciones con cierta cualidad formal, amenazadas por piquetas varias no debe impedir ver que otras edificaciones, sin esas características singulares pero tal vez con otros valores, están engrosando el saldo del olvido desde un economicismo de vía estrecha. La Antigua Prisión Provincial, el instituto Beato Juan de Ávila, el sanatorio de la Atalaya, los hangares ferroviarios, el salón de actos del antiguo edificio de la CNS son algunos de los casos que se pueden enunciar desde la lógica de los escombros. Por no citar aquellos otros sobre los que ya se formulan amenazas de cambio y demolición. Sean las aulas del colegio de los Marianistas, sean algunos pabellones militares, la sede abandonada del Banco de España, las fábricas de cerveza y de remolacha, sean los hospitales cerrados de Alárcos y del Carmen y hasta el centro médico privado de Coreysa. Un conjunto de edificaciones que ninguna administración tutela y defiende, siendo su titularidad pública en algunos casos.
De tal suerte que con ese ritmo demoledor trepidante, las respuestas que se leerán en algunas encuestas futuras sobre el patrimonio local, quedaran huérfanas e inexistentes. O carecerán de sentido”[2].
Ahora, si; ahora ya con el horizonte de los años 80 y mirando desde el pretil de la memoria, el pasado no es un poso polvoriento de piedras sin significado, sino un enorme campo de una batalla perdida, en aras de un progreso material beatífico y banal. Porque ya y ahora, todos esos movimientos tienen un fondo de actuación tardía (se valora lo que se pierde y se diluye) en el declinar de la ciudad, como ya había advertido el trabajo colectivo del año anterior, organizado por el Colegio de Arquitectos, ‘La destrucción de la ciudad’[3].
Si la ciudad histórica se ha extinguido y yace exangüe en aras de tal santificación laica, lo que quedó, lo que va quedando, son esas mismas piedras, ya descompuestas y extraídas de su origen para componer la imagen elocuente de un vertedero de la memoria. Piedras fotografiadas, piedras museificadas, piedras embalsamadas y hasta piedras que decoran ostentosas villas de una burguesía que se quiere cultivada. Pero nunca más, piedras vivas que estimulan la inteligencia y nos hacen un poco mejor. Por eso queda un tremendo hueco en la memoria de esas piedras. Por eso la afirmación reciente del ex director de la Filmoteca Nacional, José María Prado: “Aquí no interesa el Patrimonio, sólo el que hay de lo mío”[4]. Aquí no interesa el Patrimonio, sólo el espectáculo.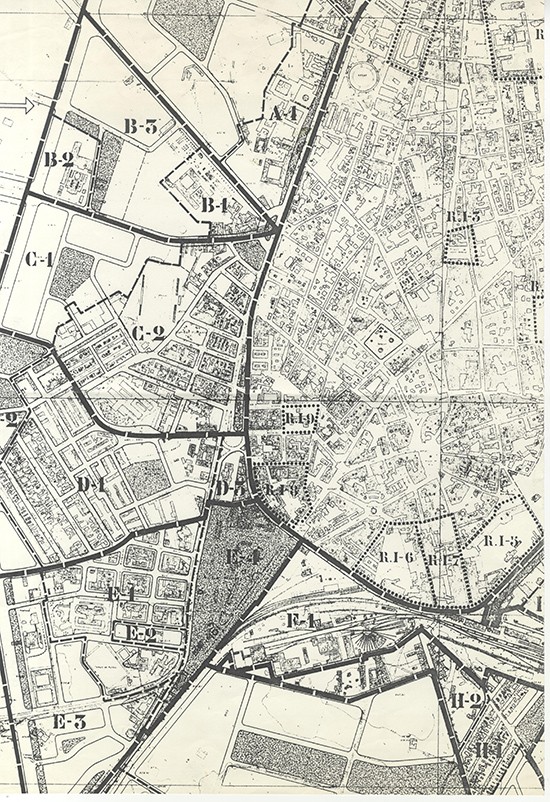
[1] J. Rivero Serrano. La reforma de la plaza de José Antonio, Lanza, 11 julio 1981.
[2] J. Rivero. Despilfarro y austeridad. La Tribuna, 17 noviembre 2006.
[3] S/A. La destrucción de la ciudad, Lanza, 12 abril 1980.
[4] Fernández Santos E. José María Prado. El País semanal, 26 junio 2016
Periferia sentimental
José Rivero





















Gracias por compartirlo José.