 Como es natural, unos jóvenes con estas apetencias tuvieron que terminar estudiando Filologías en el reciente Colegio Universitario de Ciudad Real. Era esta una institución que, al abrirse las puertas del empleo con la naciente democracia, había servido de coladero a los que tuvieron el aviso de pegarse a un carnet del PSOE;
Como es natural, unos jóvenes con estas apetencias tuvieron que terminar estudiando Filologías en el reciente Colegio Universitario de Ciudad Real. Era esta una institución que, al abrirse las puertas del empleo con la naciente democracia, había servido de coladero a los que tuvieron el aviso de pegarse a un carnet del PSOE;
estaba llenito de profesores de ese sesgo, aunque también de algunos fachas que se habían rellenado muy bien el currículo con notas hinchadas en coles privados e innumerables artículos publicados en revistas del Opus Dei; sirvió, en fin, para taponar las vías de acceso al poder a los que venían de una generación posterior sin coleguillas ideológicos y por eso les llamaron con alguna justicia la “generación tapón”.
En el primer año un catedrático venido de las estepas leonesas, Joaquín González Cuenca, que descabezaba colillas contra el suelo con tal furia que les hacía soltar chispazos de soldadura autógena, nos advirtió de que nos iría bastante mejor si poníamos una ferretería; éramos entonces unos sesenta estudiantes; en segundo ya éramos treinta y en tercero quedábamos unos diez tontolhabas (dos de ellos venidos del llamado “curso puente” de Magisterio). Yo era uno; la mayoría ya estaban desencantados o buscaron acomodo en otros estudios, en parte huyendo del griego y de un legendario profesor de latín, Luis de Cañigral (al que llamaba yo “indeclinable” cuando González Cuenca me corrigió a “defectivo y semideponente”); entre nosotros algunas chicas prometedoras fueron abducidas por el matrimonio pueblerino y la cría de niños y melones, así que no ejercieron otra cosa que sus labores; en la enseñanza solo acabamos cinco, de los cuales tres resultamos plumillas: Fernando Carretero Zabala, José Antonio Alcaide Negrillo (un benetiano que me enganchó a Celine con el extraordinario Viaje al fin de la noche) y yo; otros, sin duda con papás más forrados, prefirieron irse a continuar estudios a Madrid, donde había profesores más blanditos, o más lejos incluso.
Tras el mentado filtro darwinista los que quedábamos aquí éramos unos voraces ratones de biblioteca y bastante chalados, la verdad. Éramos tan pocos que conocíamos a los otros de promociones anteriores o posteriores, entre ellos mi amiga María Elena Arenas Cruz, luego mujer del citado Joseantonio, gran cabeza que ha dejado estudios de primer orden sobre el ensayo como género y sobre el afrancesado daimieleño Pedro Estala, a quien llamaban “Damón” los arcades no por ser un pastorcillo arcádico o evocar al escritor griego precisamente, sino por ser aumentativo de “dama” (por nuestro XVIII mariposeaba además un Gran Inquisidor, el obispo Bertrán, y un poeta pedófilo y deslenguado como el padre José Iglesias de la Casa, gran perseguidor de culos tiernos). Yo me había topado con ese tema de investigación y se lo indiqué a Elena, que nos dio luego el libro magistral sobre el personaje que nos faltaba. Yo lo habría hecho sin duda peor. Ella correspondió dedicándome el libro… junto al ninot Luis de Cañigral, quien, a pesar de ser un grecizante por muchos motivos, no tenía ni idea de quién era este quídam.
Por entonces, en 1980, empecé a escribir poesía, arribada ya la Movida. Yo había ido a hacer los dos últimos cursos de la carrera a Madrid porque aún no podían hacerse en Ciudad Real. Me instalé en Canillas, al extremo de la línea marrón o cuatro del metro, dos horas de ida y dos horas de vuelta desde la facultad, en el apartamento de un solo dormitorio de mi hermano, un ingeniero de telecomunicaciones medio autista, y estuve durmiendo en el sofá cama de su salón durante dos años, muy encogido, porque soy muy alto y me asomaban los pies. Cuando se me agotaba el presupuesto me pasaba hasta tres días sin comer, pues mi hermano tenía un ligue y había fines de semana en que no venía por casa; me nutría de una mezcolanza que entonces denominaba “ensaladilla universal” y cuando se acababa el combustible no había otra manera que mantenerse del aire en esa orilla de Madrid (más allá de campiña y estercoleros, se atisbaba el aeropuerto de Barajas) hasta que venían los fondos. Pasaba tardes enteras en la biblioteca resumiendo libros. Por cierto que un día intentó forzar la puerta el marido divorciado del ligue de mi hermano sin saber que yo estaba; abrí, lo pillé en bragas y el interfecto salió corriendo despavorido, no sé si por mi aspecto barbudo y feísimo o porque no se lo esperaba.
Mis notas, bastante desiguales en Ciudad Real, aumentaron prodigiosamente; tal vez los profesores de Madrid eran más blandos que los zurrados de aquí. La verdad, algunos eran muy vagos, incluso en el sentido de “difusos”, como Antonio Prieto, a cuyo libro homenaje de jubilación contribuí con un artículo, porque para ahorrarse papeleo y tiempo recurría al examen oral. En fin, leía y anotaba muchísimo, no como ahora, que casi todo se me cae de las manos; me despaché a los clásicos: Lope, Quevedo y Góngora, Cervantes, rarillos del XVI y del XVII como Aldana, Bocángel, Villamediana. Poesía francesa (Paul Valéry, sobre todo, y luego Leiris y Jude Stefan, comprados en el boulevard Saint Germain en una excursión para jóvenes -todavía no he conseguido traducir la Letanía del escriba; desafío a cualquiera a hacerlo, si puede), alemana (Goethe, especialmente sus Epigramas venecianos y las Elegías romanas, G. Benn, Brecht, Celan) italiana (el genial y deprimente Leopardi, el irredento Pasolini, y buenas ediciones de Dante y Cecco Angiolieri, compradas en el viaje de fin de curso a Roma, llena de gatos), española (entre los modernos, especialmente Ángel González, el José Ángel Valente de Mandorla, Cernuda y el último Aleixandre; admiré el J. R. J. modernista y el de Espacio, pero no conseguí entusiasmarme con el seco Guillén)… Conocía al hijo de Ángel Crespo, pero en esa época solo lo leí como traductor de la Divina Comedia; después compré y admiré los aforismos de su Claroscuro, sus ensayos y sus últimos poemarios, los mejores.
Sin embargo, la lírica que más me atrajo entonces porque la encontré verdaderamente cercana a mí fue la anglosajona, que ya conocía de tiempos del bachillerato cuando F. J. Carretero me interesó por el canadiense Leonard Cohen, “el depresivo no químico más fuerte del mundo”. Compré una antología bilingüe de Claribel Alegría y D. J. Flakoll, Nuevas voces de Norteamérica (Barcelona: Plaza y Janés, 1981) de la que me impresionó definitivamente la llamada “Escuela del cuarto cerrado”: Mark Strand, ante todo, aunque también poetisas rebeldes, sociales y feministas como Susan Griffin. De ahí pasé a sus antecesores de la generación Beat: Allen Ginsberg y Gary Snyder; por supuesto, y remontando aún más en el tiempo se añadió un puñado de clásicos imprescindibles: a la Balada de la cárcel de Reading de Wilde se añadieron Walt Whitman y Emily Dickinson, mal vistos, Poe, disfrutado como nunca, T. S. Eliot y lo poco que pude descifrar de los frikis decimonónicos Robert Browning y Charles A. Swinburne, ambos aún sin traducir (que parece mentira).
Los sábados me iba a la Cuesta de Moyano en busca de gangas y empecé a frecuentar la Biblioteca Nacional con motivo de mi tesina sobre el cervantista, gramático y protestante manchego Juan Calderón, cuya Autobiografía estudié viajando en busca de documentos además a varios pueblos y al sótano del colegio El porvenir de Madrid, en busca de la tercera edición barcelonesa, que doy definitivamente por perdida. En Madrid encontré a otros estudiantes con más dinero o con mejor acomodo que se habían instalado allí desde primero sin pasar por el Colegio Universitario de Ciudad Real. Alguno que logró entrar en el círculo del llorado Bousoño, a quien llamaban Bucéfalo no diré por qué, se fue a Italia, como el budista valdepeñero Fernando Martínez de Calzada.
Yo ya era cinéfilo desde que me colaba en el hoy destruido Gran Teatro de Puertollano, calado por manchas de humedad, para ver programas dobles; costaba cinco duros que no siempre tenía y me veía cada película dos veces muchas tardes; como procuraba reducir a letra todas mis aficiones me compré libros sobre cine y escribí un pequeño trabajo sobre la materia, además de estudiar más tarde el coleccionismo de programas de mano (de los que me gustaban especialmente esos alucinantes carteles de color antirrealista por Josep Saligó). Pero la generación siguiente era aún más cinéfila: un curso después de mí en el instituto ya venía un tal José Luis Vázquez, a quien recuerdo llevaban en silla de la reina por los pasillos del instituto. Entre mis compañeros tenía algún proyecto de novia que siempre terminaba desastrado; eran unas Antimusas gamusinas y aburridas, aunque con más curvas que la cara oculta del As. La más estimulante fue una con la que vi Terciopelo azul en Madrid del neosurrealista David Lynch; andando el tiempo la dejó embarazada un fotógrafo y pasados los años me hizo una de esas llamadas telefónicas descolgadas en el tiempo que son como una llamada de arrepentimiento y auxilio ya imposible; al menos he recibido dos de esas que sin duda algunos de mis lectores habrán también recibido. Solo vi Blade runner cuando nadie entonces le hacía caso y que fue una de las grandes películas de entonces. En esa época solo lograron conmoverme además filmes como La commare seca, de Bertolucci, y las obras maestras de Bergman en las incómodas lunetas del cine club Juman, cada vez menos “dirigido” por el característico Long Silver Paco Badía (otro coleccionista de programas de cine).
Contemplo todo eso a la vez con melancolía y algo de grima, pero cuando veo hoy que hacen tertulia solamente las viejas en cafés donde antes habitaba la inteligencia, y la muerte pura y dura de la cultura asesinada por el pepeísmo, sin esperanza de resurrección o metempsicosis, la verdad es que siento que las cosas, sí, han ido a peor, definitiva e irremediablemente.
La Facultad de Letras del antiguo Colegio Universitario de Ciudad Real era un bar en cuyo entorno se daban más o menos clases; por entonces estaba decorado con pinturas rupestres, y es cierto que era una nada platónica taberna con tabernícolas que iban a dar clase medio mamados. En su biblioteca, presidida por una marmórea señorita Prado de ojos azules como el mar, me pasé interminables horas traduciendo y midiendo hexámetros de Virgilio y dísticos elegíacos de Ovidio, aunque el latín que había aprendido me había venido más de forma auditiva e infusa, como la paloma a los apóstoles, que por arte de codos. Un cierto tipo de conocimiento no se aprende, se contagia. Y yo me contagié de latín, no sé muy bien como. Se nota que virus («veneno») es una palabra latina.
Yo me juntaba con una pandilla de raros de los que luego surgió la tertulia del Guridi. En aquella árida Ciudad Real iba a comprar pipas a una lesbiana llamada H. que luego resultó ser una dolida poetisa; luego di clases de Instituto y la veía venir a recoger a su novia, una rubia virago que estudiaba COU y apenas le hacía caso; anda por Toledo y publicó un libro de versos. Un empleado de banco, Federico, que colaboró luego con cuentos en la revista que dirigí, Ucronía, terminó por hacer de conductor suicida en la carretera de La Coruña y se cargó a una familia entera, además de a él mismo. Nunca se me ocurrió pensar que terminaría así una mosquita muerta (o más bien suicida) como él, al que ya le habían salvado la vida unos amigos de la tertulia; no sirvió de nada. Otro personaje de ese grupo era mi amigo Paquillo, con más cociente que Einstein y que no pudo acabar la Secundaria, expulsado del PSOE por faltón y que fue víctima de penosas circunstancias familiares que me ahorro mencionar. Pasamos noches interminables hablando de libros y mujeres, jugando al ajedrez y analizando todo lo habido y por haber. Se lio porque quiso con una profesora divorciada en Murcia y ganó algún que otro concurso de poesía. No lo he vuelto a ver, pero sé dónde está y desde luego no voy a decir dónde, pues eso solo le incumbe a él. Si entonces andaba en la Movida ciudarrealeña no me daba cuenta porque, la verdad es estuve tangente, secante e incluso circunscrito en algunos de sus grupúsculos, unas veces dentro, otras fuera y otras mirando desde el burladero. Pero ya contaré.
Contornos
Ángel Romera
http://diariodelendriago.blogspot.com.es/
[Los comentarios serán moderados por el autor de la sección]
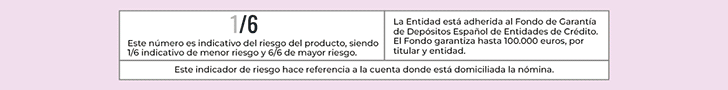

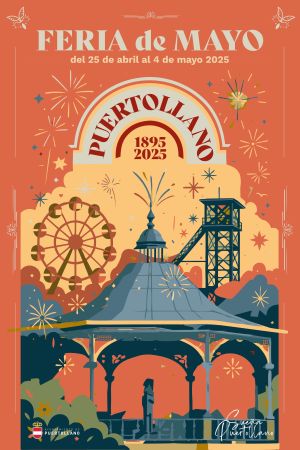




Espero ansioso la tercera parte. Y la cuarta. Y la quinta…
En cuanto a su personal modo de apreciar o sentir lo que fue la Movida, cómo usted la vivió, tenga en cuenta que la Historia oficial tiende a estandarizar. No hay un Mercado, sino muchos mercados.
Yo también
Madre mía, si ya flipamos con el primero, este es la caña…González Cuenca y Cañigral…maaaadre del Verbo (que decía una tía mía) aún les veo la cara y me tiemblan las manos…(eran los dos como Voldemort, solo mencionar su nombre y las caras empalidecían) yo era más de Pillet y González Cárdenas la guerrera (los guays que todos adoraban jejeje). Con ello no me refiero en absoluto la calidad profesional de los mencionados, sino a su «carácter rotundo»; solo dejar constancia de esa «cualidad», ya que cualquiera que haya tenido relación con la UCLM sabe de lo que hablo.
De nuevo has rascado de manera muy ineresante en un mueble viejo y ha vuelto a salir el olor de la Sabina, por encima del barniz aceitoso y rancio que la escondía y que a muchos les engaña y les dice que esta ciudad no era más que una «parada de diligencias» con el perro sarnoso y los salicores de lado a lado de la calle.
Por cierto, La Movida es un término periodísico que usó la prensa para definir esos setenta y pico-ochenta y pico. No es un término que usaran los que la vivieron, ahí le has dado, al final del artículo. Es que se lo oí anoche a Nacho García y, en otras ocasiones se lo he oído en reportajes a otros protagonistas.
La verdad es que si haces dos o tres partes más, el paso hacia una novela cojonuda está desbrozado…tú mismo. Yo no me lo pensaría. No dejes que estos textos caigan en el osario de la literatura que nunca fue.
Mucha filología, y poesía de combate. Repito lo del comentario de la entrega anterior: la forja de un plumífero. Hecho en falta los aspectos plásticos de esa Transicion cultural. Y el inevitable enlace con el ‘Ciudad Real mi amor’, de Nino Velasco.
El otro día me picó la curiosidad, porque no conocí a este tipo (Nino), y encontré este texto:
http://www.lanzadigital.com/news/show/opinion/recuerdo_y_despedida_de_nino_velasco/53370/
La verdad es que ha sido muy interesante, y lo comparto con quienes estén en blanco, como yo.
Muy bueno lo de Savile Row…en Ciudad Real…El texto habla de algo sucedido en 1979 y, alucino con lo que rescato de Mila:
«…Y era, además, cuando alrededor, la caspa caciquil de la sociedad bien del pueblo, iba siendo sustituida por la estética progre del nuevo “establishment” democrático. La verdad es que estábamos rodeados de barbas, greñas y trenkas con coderas….»
La historia nunca deja de repetirse…aunque en aquella época no hubiera piojos y rastas…ahí lo dejo.
Muchas gracias Angel por los detalles que das y te ahorras. Sabemos los primeros y yo vivi tangencialmente los segundos.
Tuve la desgracia de que no fui el sobrino preferido porque el tampoco era el hermano preferido. Siempre fue para mi el referente intelectual de mi infancia. Yo devoraba los libros de historia que de él me caian como migajas.
Quise contactar con él por correo y no me contestó. Espero que esté bien y sea feliz. Creo que se licenció como sólo podía ser en Historia, la carrera que yo aún no he terminado.
Me gustaría saber más detalles de esa epoca con él. Era la promesa en la familia, y fue mimado creo que por ello, hasta que los abuelos faltaron. Después lo que tangencialmente vivi y la familia oculta.
Muchas gracias por hacerle este sencillo homenaje al hombre que me transmitió pasión por el saber en mi infancia.
Después vinieron otros, servidores de la Iglesia, que hicieron otro tanto y valoraron y cultivaron en mi esa misma pasión. Como Paquillo yo también fui faltón a ambos, pero con ambos me reconcilie, porque cuando comprendí, el juzgar me ahorre. Bondades de la cultura.
Muchas gracias…y lo digo con admiración, maestro de letras.
Y sin que ello no signifique que no te sea faltón, me viene de familia, en relación con tus ideas politicas.
Yo diferencio entre unas y otras. Tu talento, merito y valia son extraordinarios.