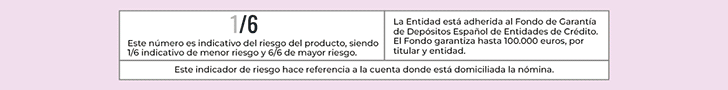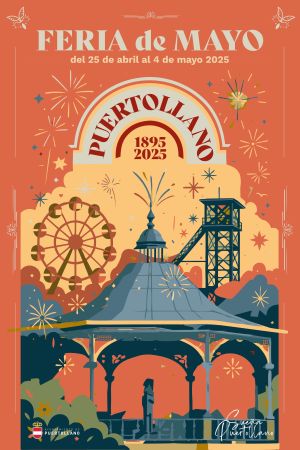Ramón Castro Pérez.– Cuando Irene se quedó embarazada de penalti, poco importó entender cómo había podido ocurrir. Andrés y ella ni siquiera se conocían pues habían coincidido, por primera y única vez hasta ese momento, en la boda de los Camacho y Perona. La niña, prima segunda de la novia. El apuesto adolescente, hijo de los mejores amigos de la madrina. No vivían en la misma ciudad, pues los Camacho viajaban desde Ciudad Real y los Perona desde Málaga. Por alguna razón, la unión tendría lugar en Córdoba y el banquete, en una finca, a unos treinta kilómetros de la capital.
Los niños se miraron enseguida, aunque tardarían en atreverse a hablar. Ocurrió tras el postre, justo con la apertura de la barra libre. Allí, en mitad de aquel patio blanco, rodeados de una multitud que les era por completo ajena, intercambiaron unas pocas palabras, las suficientes como para perderse, justo detrás de los aseos. Sentados en una piedra de molino, dieron algunas caladas y bebieron de una botella que Andrés había birlado de la mesa de sus padres. Coincidieron en lo absurdo que resultaba su presencia allí. A las bodas no se va con dieciocho años, pues, a esa edad, sólo se socializa con los de su grupo y se es invisible para el resto. No existen las mesas de adolescentes en las bodas.
Después de unos tragos, Irene y Andrés experimentaron la suficiente confianza como para besarse. Apuraron la botella y se encendieron unos cigarrillos. La luz de la tarde se apagaba y se sintieron, cada vez, más libres, sabiendo que nadie les reclamaba. A Irene le divertía pensar cómo, a menos de cincuenta metros de sus padres, bebía, fumaba y se besaba con un chico desconocido sin que estos le hubieran escrito un «whatsapp» en horas. Cuando Andrés se adentró de nuevo en el patio para hacerse con otra botella, ella pensó que las bodas no estaban tan mal, sobre todo si no era la única persona fuera de lugar.
Lejos de ser un inconveniente, celebrar un casamiento en una finca tiene sus ventajas. Sin ir más lejos, la cantidad de estancias que pueden encontrarse, libres de atención por parte del personal, demasiado ocupado en mantener el orden y prestar servicio a unos invitados, cada vez más exigentes y caprichosos, a medida que transcurre la barra libre. Irene y Andrés comenzarían a sentir frío cuando cayó la noche y no dudaron en acceder a una de las habitaciones, a través de la ventana. Compartían unas caladas cuando sonó el móvil de Irene. Se dieron un beso y ella salió al patio, prometiéndole volver al instante. Él se quedó acostado, con el torso desnudo, mientras apuraba el cigarro. Esa chica le gustaba mucho.
El primero de los autobuses partía a la una de la madrugada y quiso la casualidad que los padres de Irene y Andrés decidieran regresar al hotel en este. Separados apenas por unas filas, él se giraba para mirarla. Seguían siendo invisibles. Parecía increíble como dos personas que, en la vida normal, se sentían completamente controladas por todo el mundo, pudieran gozar del más absoluto anonimato en un espacio tan reducido y repleto de quienes asfixiaban sus rutinas. Irene volvió a divertirse al descubrir la despreocupación que provocaba la alegría en los adultos, concluyendo que la mayor parte del tiempo, estos, probablemente, se hallaban amargados.
Las cosas pasan, queramos o no. Sergio vino al mundo cuarenta semanas después de aquel bodorrio en la finca de Córdoba. Fue engendrado a la antigua, en una habitación fría, entre dos cuerpos envueltos en una colcha de ganchillo y paredes encaladas. Además, esa misma noche,se gestó el divorcio de dos parejas. Tres amigos de toda la vida dejaron de hablarse. Rojo, a sus treinta y tres años, se quedó dormido en el wáter, despertándose al día siguiente, con resaca y sin cartera y Lourdes fue despedida al ser sorprendida por su jefe de barra mientras cambiaba una botella de «Jägermeister» por un beso de un adolescente muy guapo, que le recordaba a su novio, fallecido meses antes en un accidente de moto, a la salida de Córdoba.