Enrique Ortega Gironés. Geólogo de Minas de Almadén entre 1982 y 1996.- De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, se define como falsario a quien falsea o falsifica algo. Por ello, la réplica que ha dado Sí a la Tierra Viva al artículo publicado sobre las monacitas de Matamulas (Ciudad Real, la minería de tierras raras y la radioactividad del geólogo | MiCiudadReal.es), continua ajustándose perfectamente a esta definición. En su respuesta se acepta que la monacita gris tiene menor contenido en elementos radioactivos que la monacita amarilla, lo que se podría considerar como un pequeño avance hacia la realidad, ya que la diferencia entre ambos tipos de mineral nunca había sido mencionada. Sin embargo, es un reconocimiento retórico y vacío, porque se sigue insistiendo en comparar el yacimiento de Ciudad Real con otras explotaciones de minerales de tierras raras cuyas características son completamente diferentes al yacimiento de Matamulas. Así, se sigue haciendo referencia comparativa al área de Batou, en la República Popular China, y al de Lovozero, en Rusia, citado por la plataforma al referirse a la revista Biology. Se trata de dos de las áreas del planeta con las condiciones medioambientales más degradadas del mundo. Pero la comparación con Matamulas es tan improcedente como injustificada, dadas las radicales diferencias que existen entre las localidades mencionadas.
En primer lugar, debe mencionarse que las condiciones geológicas de Batou son mucho más vulnerables, ya que la roca encajante de la mineralización es carbonatada (soluble por la acción del agua de lluvia y el CO2 del suelo, y de alta permeabilidad para la infiltración y contaminación de los acuíferos), en comparación con el sustrato impermeable de pizarras y cuarcitas en Matamulas. En esta misma línea, debe señalarse que la comparación con las aguas ácidas de Aznalcóllar, Las Cruces o cualquier otro yacimiento de la Faja Pirítica, así como con la mina de San Quintín (o cualquier otro yacimiento filoniano de Sierra Morena) es técnicamente injustificable, ya que en Matamulas están totalmente ausentes los sulfuros que generan esa acidez. Además, la monacita es un fosfato totalmente insoluble en un medio acuoso, incluso altamente insoluble en ácidos fuertes y concentrados como son el nítrico y el sulfúrico, entre otros.
En segundo lugar, los tratamientos del mineral en Batou, y también en la mina de Lovozero, son medioambientalmente agresivos, con gran impacto en su entorno, con molienda y cribado, que esparce gran cantidad de metales pesados, a lo que hay que añadir en el caso de Batou la utilización de productos químicos contaminantes. Ambos casos contrastan radicalmente con los procesos requeridos por las monacitas grises, totalmente mecánico, sin molienda, sin polvo y sin contaminantes.
En tercer lugar, las medidas de protección medioambiental, tanto en Batou como en Lovozero, han sido inexistentes durante décadas, a diferencia de las estrictas medidas protectoras previstas en la legislación española.
Y, en cuarto lugar, la diferencia más importante de todas, la composición del mineral, ya que el nivel de radioactividad de la monacita gris es muchísimo más bajo que las monacitas amarillas y/o la bastnasita de Batou, o la loparita de Lovozero (óxido de titanio y de tierras raras) y de otros yacimientos. En efecto, las monacitas grises de Ciudad Real se presentan como pequeños nódulos milimétricos, donde el contenido de torio en la matriz puede alcanzar puntualmente (en partículas microscópicas) el 1%, pero cuyo valor promedio es del 0.07 %, y los contenidos en uranio son aún más bajos. Por el contrario, la monacita amarilla tiene contenidos promedio aproximadamente entre cien y doscientos cincuenta veces mayores (6 a 8 %, pudiendo llegar al 20%). Esta diferencia de nivel radioactivo es la que permite afirmar, como se dijo en el artículo publicado el pasado 18 de marzo, que el temor a la radioactividad de la monacita en Matamulas es infundado, y la comparación con los yacimientos de China y de Rusia antes mencionados es del todo inaceptable.
Es cierto, como afirma la plataforma (y así consta en la base de datos pública sobre Expedientes de Evaluación Ambiental de la Junta de Castilla – La Mancha), que en 2016 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe en el que se afirmaba que el proyecto de explotación era susceptible de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente. Pero esa afirmación, totalmente correcta, debe ser puesta en su contexto. El término susceptible indica que existe la posibilidad de que ese impacto se produzca, no que vaya indefectiblemente a producirse. Por eso, en ese mismo informe (algo que la plataforma no menciona), el CSN instó a realizar un estudio de riesgo radiológico para los trabajadores y para la población del entorno. Dicho estudio fue realizado y enviado al CSN, quien, en un nuevo informe elaborado en 2017, estableció explícitamente en sus conclusiones (tampoco mencionadas por la plataforma) que las actividades de explotación minera y el transporte del concentrado de monacita en Matamulas, no requieren la adopción de medidas especiales, ya que no plantean ningún problema de riesgo radiológico.
En cambio, ese mismo informe puntualiza que las actividades laborales relacionadas con el beneficio del mineral sí que pueden necesitar medidas de protección específicas, pero dichas medidas afectarían única y exclusivamente a las personas que trabajasen en la concentración del mineral, sin afectar al medio ambiente ni a la población del entorno[1]. Es decir, algo similar a lo que está ocurriendo cotidianamente en todos nuestros hospitales, donde el personal sanitario que está sometido habitualmente a radiaciones (trazadores radioactivos, tratamiento de cáncer o Rayos X) está sujeto a medidas de protección y controles específicos, sin que esas radiaciones afecten al personal sanitario ni a los pacientes, y mucho menos aún a los habitantes o el medioambiente de los alrededores.
Así pues, es evidente que los estudios específicos realizados en la zona (incluyendo también los estudios realizados por la Universidad de Sevilla[2]) concluyen que las actividades extractivas relacionadas con la monacita gris de Matamulas no implican riesgos ni para la población ni para su entorno, y así lo ha reconocido el CSN. Así pues, es evidente que en los comunicados de la plataforma se ha omitido esta información, basada en estudios específicos realizados en la comarca, mientras que se han incluido ejemplos de explotaciones de otras épocas y de otras tipologías completamente diferentes. Ante este sesgo, sólo cabe concluir que el objetivo de la plataforma no es otro que falsear la realidad para inducir un miedo injustificado. Comparar los riesgos radiológicos potenciales de Matamulas con Batou o Lovozero, es como decir que una carretilla tiene la misma capacidad de transporte que un camión, porque los dos tienen ruedas.
El artículo que publiqué el pasado 18 de marzo estaba focalizado en los riesgos radiológicos y en aportar ejemplos de que la vida y la minería son perfectamente compatibles, sin contaminar el agua, y recuperando el suelo y el paisaje cuando la explotación haya finalizado. Pero la réplica publicada por la plataforma permite ampliar el contenido a otros aspectos del problema que necesitan aclaraciones complementarias.
En primer lugar y como sugerencia, creo que sería acertado cambiar el nombre de la plataforma, y en lugar de denominarse No a la mina, llamarla No a la minería. Porque realmente, ese parece ser su verdadero objetivo, a juzgar por los argumentos utilizados, sacando a colación explotaciones de tiempos pasados y minerales diferentes que nada tienen que ver con la composición de las monacitas grises, las técnicas de explotación y tratamiento, la normativa medioambiental vigente, ni tampoco con las condiciones laborales actuales. Recurrir en el primer cuarto del siglo XXI, a las condiciones de trabajo en Riotinto cuando se inició la explotación por los ingleses en el siglo XIX, carece de toda lógica. Es como culpar a la Italia actual de los impactos ambientales de la minería romana en España.
También, se menciona como argumento en contra de la explotación de las monacitas que la empresa titular de los derechos mineros ha cometido irregularidades. Si este es el caso, no seré yo quien defienda a quien no ha cumplido con la legislación vigente, cada cual que cargue con sus responsabilidades. Pero, ¿de verdad es ese el problema? Imaginemos por un momento que adquiere la titularidad de las concesiones una empresa minera modélica y prestigiada a nivel mundial por sus buenas prácticas medioambientales, ¿el proyecto sería bien recibido o sería tratado con el mismo rechazo actual? Como decían los escritores clásicos, dejo la respuesta al inteligente criterio de cada lector.
Es necesario mencionar que, además, en la argumentación de la plataforma en contra de la minería, existe una laguna importante, la económica. Desde hace décadas, las administraciones nacional y europea han dado la espalda a la minería, hasta el punto de que la exploración para el hallazgo de nuevos recursos es prácticamente inexistente y los escasos proyectos que han aparecido son mayoritariamente la reactivación de antiguos descubrimientos. El paso del tiempo ha puesto en evidencia que esta política era totalmente errónea, y la vulnerabilidad por el grado de dependencia que tiene actualmente la Unión Europea en el suministro de los minerales imprescindibles para la industria, ha hecho que la postura política experimente un giro radical, tratando de incentivar con urgencia la producción minera. Ante esta situación, teniendo en cuenta que las comprobaciones realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear excluyen el riesgo radiológico para la población y para el medioambiente, y teniendo en cuenta que el paisaje sería rehabilitado a su estado original cuando termine la explotación, ¿es lógico dejar sin aprovechar un recurso minero imprescindible? A la hora de evaluar la relación entre costes y beneficios, ¿qué sería mejor, continuar con las actividades tradicionales e ignorar esos recursos dejándolos enterrados, o interrumpirlas temporalmente en unas cuantas hectáreas y por varios años para permitir su aprovechamiento?
Uno de los mantras a los que recurren habitualmente los colectivos opuestos a la minería, es que las ganancias de la explotación se las lleva una empresa extranjera, que una vez cerrada la mina se marcha, dejando una negativa herencia medioambiental. Desgraciadamente, así ha sido así en muchos casos (no siempre) y en tiempos pasados, pero impensable en proyectos mineros actuales por lo que se refiere al medioambiente. Y por lo que respecta a la gestión económica, una empresa minera, durante la vida de la explotación, crea los puestos de trabajo correspondientes (además de generar en muchos casos infraestructuras que son de utilidad cuando termina la explotación), paga los impuestos que corresponden y de acuerdo con la legislación, repatria sus beneficios. ¿Acaso no es eso lo mismo que hace cualquier empresa extranjera que opera en nuestro país? Los beneficios que obtienen aquí empresas como McDonald’s, Toyota o Microsoft, ¿no son transferidos a sus respectivos países? Y, los beneficios que obtienen las empresas españolas en el extranjero, y que suponen prácticamente el 50% de nuestro PIB ¿no son también repatriados? ¿Por qué se intenta demonizar a las empresas mineras por algo que es común a todo tipo de empresas y que está de acuerdo con la más estricta legalidad?
Además, cuando se acusa a la actividad minera de no generar desarrollo sostenible, ¿son realmente las empresas mineras quienes deben cargar con esa responsabilidad? ¿No sería la Administración, gestionando los impuestos recaudados a partir de la actividad minera, quien debiera hacer que reviertan, al menos en parte, en el entorno de la explotación? Desgraciadamente, la provincia de Ciudad Real tiene un ejemplo a escala mundial de esta negligencia en Almadén, donde después de siglos de extracción de una riqueza ingente, no ha habido prácticamente reinversiones. ¿Quién ha sido el responsable de ese abandono, la mina o el estado?
Otro aspecto que es imprescindible mencionar es la flagrante falta de sentido en la postura actual de las plataformas opuestas a la minería en relación con el proceso de transición ecológica, ya que es totalmente contradictorio apoyar una cosa y su contraria. Las tierras raras son necesarias no sólo para los utensilios electrónicos que todos utilizamos (incluyendo a los ecologistas opositores a la minería), sino también para la electrificación, ya que son indispensables para los aerogeneradores y los motores eléctricos de alto rendimiento. Sin embargo, esos mismos ecologistas, a pesar de su apoyo incondicional a la transición energética, se oponen a la explotación de los minerales imprescindibles para que ésta pueda realizarse. Y, más contradictorio todavía, argumentando una supuesta defensa del medio ambiente, hacen todo lo posible para bloquear la producción minera en nuestro territorio, favoreciendo así la explotación minera de las tierras raras en terceros países donde, por la fragilidad de los correspondientes gobiernos, la protección del medioambiente no será prioritaria y de donde deberán ser importadas.
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, cabe volver a preguntarse si se están adoptando las decisiones correctas, ampliando estas preguntas al conjunto del ámbito español y europeo. ¿No sería más adecuado y conveniente que los grupos ecologistas aporten ideas, contribuyendo a un óptimo desarrollo medioambiental de los proyectos mineros, en lugar de hacer una oposición frontal basada en argumentos falsos? ¿No estará perdiendo Matamulas, Castilla La Mancha, España y Europa (ante el beneplácito de China), una magnífica oportunidad?
El contenido de este artículo expresa la fatiga intelectual, acumulada a lo largo de cuarenta años de profesión, por haber escuchado en más de cincuenta países de cuatro continentes las falsedades emitidas por algunas plataformas antimineras.
Enrique Ortega Gironés, geólogo de Minas de Almadén entre 1982 y 1996
[1] Estos informes pueden ser consultados enhttps://nevia.castillalamancha.es/forms/nevif103.php
[2] García Tenorio et al. (2018) https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.06.032
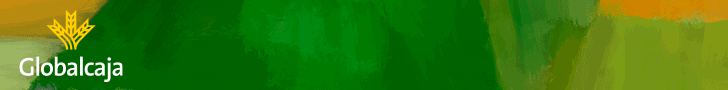











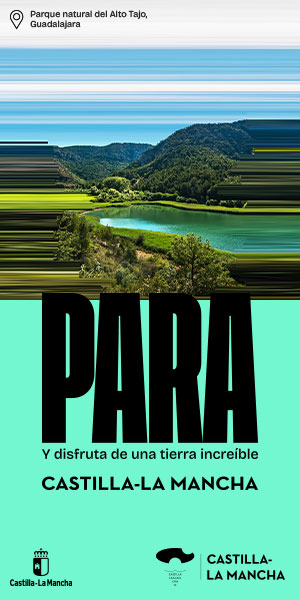


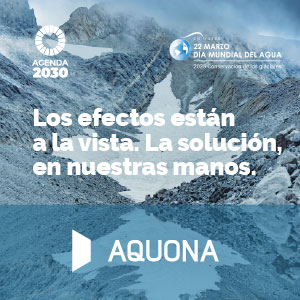

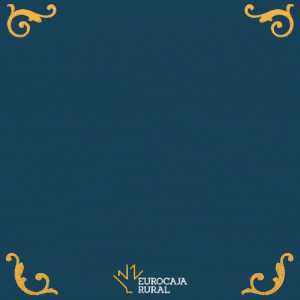
Que si quieres bolsa!
Lástima esfuerzo empleado en exponer las cosas de forma tan exhaustiva y brillante, para que apenas nadie lo entienda o siquiera lo lea. Mientras se permita que todo un ejército de falsarios oportunistas viva del dinero de todos agitando el espantajo nuclear y ecologista, mal vamos a ir. Tengo para estos traficantes del miedo una palabrita propia: elocogistas.
Y una simple reflexión que el autor se ha dejado en el tintero: si tan mala es esa supuestamente peligrosa radiación, ¿por qué esa tierra se ha utilizado tantos años sin problema? ¿por qué no se ha cerrado el acceso al público? Y de forma más señalada, ¿no quedaría ahí menos radiación cuando se haya extraído y llevado ese material? Si tan dañino es, mejor retirarlo de donde está, dejando después una tierra mejor para cualquier uso.
En fin, que esta gente lo único que busca es sacar tajada sin arriesgar esfuerzo ni capital alguno. Y lo malo es que no sabemos hasta cuándo habrá que aguantarlos. Paciencia sí que vamos a necesitar.