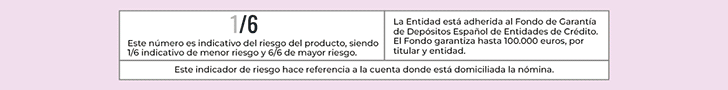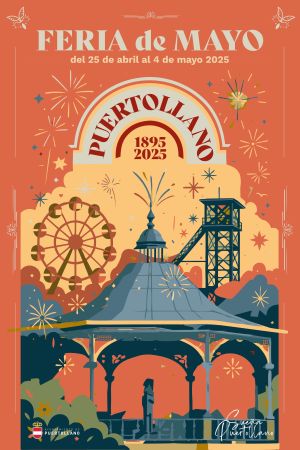José Agustín Blanco Redondo.– “Manantial” es el último poemario de la escritora y filóloga Isabel Villalta (Membrilla, 1951) Editado en 2024 por la Biblioteca de Autores Manchegos (Diputación Provincial de Ciudad Real) en su colección literaria “Ojo de Pez”, está prologado por Concha García, escritora y también licenciada en Filología Hispánica.
La génesis de la vida se encuentra en el agua, agua de manantial que surge de una grieta entre las rocas y que enseguida se convierte en ese torrente que arrastra y tornea las piedras hasta despojarlas de sus aristas. Así lo expresa Isabel en sus versos iniciales: “Pequeña nace, asoma en una grieta / o boca deseosa / que se abre sobre el suelo y va creciendo…”; “…y un lento meditar que serpentea / encima de memorias y cenizas…”. Este mestizajeentre el agua de un nacedero —veloz, arrebatada—, el valle que, escrupulosa y persistente, va excavando en la tierra y el amor contenido en un puñado de versos conforma un ecosistema prodigioso bordado de raíces, semillas y ramas, un entorno acariciado por el relumbre de la luna, el azogue del fuego y una multitud de almas estremecidas. Tanto es así que Isabel nos ofrece un paralelismo entre el valor de las gotas de agua y las pepitas de oro, “…siempre crece más magia en esa tierra / al cabo de los besos y los versos…”, hasta concluir que existe un fascinante engarce entre el agua, la tierra, “un poema de cal o de ambrosías” y el amor. Porque en la vida todo es encanto, o quizá milagro, ¿qué más da?
“Llegar a lo que importa y estremece” es el verso con que Isabel expresa ese amor de agua y tierra, amor extático, inmune a encrucijadas e intemperies. Porque el agua, tras el brío de su nacimiento, los meandros de su cauce y el lento entregarse a un océano tramado de sal, alberga, como una promesa, las pupilas afiebradas del amor: “En tu iris de océano, / eso, eso maravilloso, / todo lo presenta”. “Todo estaba latente, / palpitaba algo hermoso / en parpadeos”. Pero la autora duda,no dispone de todas las certezas, el amor es así, inasible, lejano, tal vez indolente: “Tú eras el dios en que yo creía…/ Pero no te alcanzaba, / no podía tomarte de la mano / ni tú agarrar la mía”. Hasta que cuaja la convicción, la seguridad, el despojarse de incertidumbres: el amor es atracción, prohibiciones, agua transmutada en nieblas y escarcha que el viento arrastra. Los sentimientos son trasminados de lluvia y Arco Iris, de vértigos, conmoción y fragancias. Y es ahora cuando podríamos recordar los versos de la escritora granadina Carmen Rubio: “Has vuelto con la lluvia / para hurgar en mis sueños; / la voz entretejida entre las voces / vegetales del agua”.
La madurez de un río se manifiesta en un vagar reposado de aguas, aguas turbias preñadas de arena, de arcilla, de rocas minúsculas que se ocultan en su oscura profundidad. La lluvia y los afluentes fertilizan su cauce con aguas nuevas, con meandros que serpean en la llanura: “Se dilataba un cauce que no frena / que salta sobre sus presas”, “con un caminar trémulo, / sinuoso, lento el líquido amniótico/ por mi seno de hojaldre / cobijando un milagro”. Es la magia de una emoción, de un sentimiento, el encanto de una gravidez latente, el sosiego, el cobijo del silencio, la alegría en ese cuidado, libre palpitar. La magia de una espera que los intolerantes no desean que culmine: “Y creo que cruzaron nuestros ojos / unas dolidas sombras”. Pero el amor es valiente, pródigo en horizontes, luminarias y travesías, generoso en las labranzas de la razón: “Pero tú y yo / nos mirábamos, los dos teníamos vista / de altura y lejanías…”. Isabel ofrece las palabras, quiere que se hable, que broten los poemas, que comience la lluvia, que la dehiscencia del amor nutra las cosechas, que el caudal del río haga latir los corazones y también la inocencia; ese mismo caudal de amor que renace en los versos y en la sangre como una avenida de promesas: “…que reflejan por siempre el testimonio / de nuestra epifanía, / de toda su inocencia y trascendencia”. Trascendencia como la que Isabel otorga al amor. El amor por sobre sequías, heridas y silencios. Un amor —tierno, proteico, apasionado— que estremece esa tierra lírica que ella representa: “Suelo y agua. Papel y verso. Amor y carne / o solo evocación y lejanía, / poesía por las nubes en relámpagos, la súbita galerna…/ Las estrellas aguardan”.
El río ensancha sus márgenes. Los álamos blancos apuntalan los ribazos mientras, en primavera, la oropéndola aflauta el aire de plumas negras y amarillas. Pronto volverá el autillo y su reclamo cadencioso, solapado de templanza y de crepúsculo. Es el momento de escribir algunos versos: “Vino otra vez la lluvia / y mojó aquel papel / mientras la mirada / seguía en su embeleso y nos fundía…”. Isabel se siente huérfana de palabras, pero arrebatada de felicidad y, tal vez, también de lágrimas. Isabel se siente cauce, lecho, vaguada. Y como tal, ella se comunica con el agua, sí, el agua, ese sonrojo que escapa al amanecer: “…—qué sabrán de tu herida si me faltas, / de tu sombra, primero—“. “Eres el manantial, eres el río, / eres el beso que succiona mis ganas, / el poema en el que se mira el cielo”. Y así, la autora expresa en un conjunto de metáforas y símiles la amorosa identidad entre la tierra- cauce y el agua-poema: “Somos los dos el globo malherido / que surca el firmamento, / la cúpula como salón de baile / que moldea la danza, / toda la redondez / donde se instalan / espinos y espirales / de vilanos y pétalos que vuelan, / como las esperanzas / de un río permanente e inflamado / colgado en mi garganta”. Isabel, todo voluntad y determinación, quiere conocer el amor para así caminar juntos, a pesar del dolor y de la sangre: “—tu fluir por mi oído lluvia dulce—, a pesar de que ambos se saben indefensos ante el destino, ante el vacío de los días, ante la espera de la esperanza: “No, por el amor del río, del agua / que alumbra los milagros, / reparemos en todos los juncales, en todos los gorjeos y la brisa, / en todos los abrazos y los besos / que saben a manzana…”. Tierra y agua siempre entreverados, siempre aherrojados con el devenir del tiempo, el amor y los poemas. Ese círculo perfecto, ese ciclo virtuoso ente el amor, el verso, el agua y la tierra.
Isabel sabe del sosiego del tiempo, del temor a las perturbaciones telúricas y a las trombas de agua, del sigilo de la aurora, de la contemplación del firmamento, de la madura, amorosa ondulación de los ríos, de “la magnitud soberbia en que flotamos”: “Y nada nos importa / y a nadie le importamos / cuando hemos alcanzado / el pulso de la tierra y de los astros”. Isabel sabe que la belleza se encuentra en lo inasible, en lo que no se puede poseer. Isabel sabe de la génesis del hombre y de la trascendencia de su arte —mitología, creencias, supervivencia, fertilidad— que embargó a nuestros ancestros de agua, tierra, amor y versos: “Que brotamos del agua. / Y palpitó el amor. / Y surgió la poesía / alumbrando rupestres / en las manos inquietas / que querían saberse / confirmarse, contar a los futuros / con huella impresionista / de óxido y arcilla”. Isabel sabe que el agua y el amor —sueños, miradas y sonrisas— tejen la savia de la vida, una vida a salvo de miedos, destrozos y sequías. Una vida que es nostalgia del poema y del amor: “Era entonces el tiempo / en el que todo, todo me lo dabas”.
“De aquella dormición eterna juntos, / nos despertó la lluvia”. Isabel confiesa que el futuro se encuentra en la mirada, mientras nos regala, con una sugerente enumeración, la imagen misma del amor, del alba de un amor fragante y terso, nutricio y etéreo: “Y amanecimos nardo, / hibisco, estanque, géiser, / catarata, yerba, cocoteros, pan…”. La autora nos regala un atadijo de imágenes sensoriales en un hábitat —amor y vida— sin fronteras: “Había un rumor dulce, / un inmenso horizonte en armonía / salpicado de cálidas centellas / fascinación y música tranquila, / temblor de un aleteo…” Y tras la nieve, el aflorar de un venero entre las grietas —otras fuentes, otros ríos— sirvió para que la sinceridad se reflejara en la mirada.
En su poema “Lágrima”, Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 – Madrid, 1999) cree que “Cuando el sollozo llega hasta esta lágrima / lágrima nueva que eres vida y caes, / estás cayendo y nunca caes del todo, / pero me asciendes hasta mi dolor…”. Y es al final del poemario “Manantial” donde encontramos algunos versos añadidos en los que Isabel manifiesta la necesidad de ese caudal de lágrimas que engendrará la vida: “Porque somos la vida, / la magia y la grandeza de la vida”, versos que derrochan sensorialidad al engarzar el agua en la tierra: “Que saboreo siempre tu mirada / azul melancolía, / tu tono de canela azucarada, / tu roce de vilano que regresa…”, versos en los que la autora confiesa que “Habito ya tu ser / y tú eres ya el mío”, en una suerte de hibridación lírica de las conciencias, sin rastro de temor: “Tú recoges mi ser / y tú eres el mío. / Y nada nos importa…”, solo el misterio de lo inextinguible, qué más da si ya somos uno: agua, tierra, versos, amor.
El río tiñe sus aguas de ancianidad conforme se aproxima al mar. Se ensancha, se enlentece, carga con los sedimentos de toda una vida. Curva su cauce como en un padecimiento artrítico o quizá reumático sobre la gran llanura aluvial. Y es allí, en su desembocadura, donde formará un estuario o tal vez un delta de tierra profunda y fértil, muy fértil. José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928 – Barcelona 1999) concluyó uno de sus poemas con los siguientes versos: “A veces / solo a veces gran amor”. Tras leer este valioso poemario de Isabel Villalta, creo que lo acertado sería terminar este escrito con toda verdad contenida en dos versos, solo dos: “Siempre, / para siempre, gran amor”.