La sinonimia no siempre es equivalente, como demuestran las acepciones que en torno a la idea del espacio habitación disponemos en el español. La proximidad de los tres términos del enunciado no los hace similares pese a todo y pese a su conexión con el Habitar. Cosa que, por cierto, también ocurre en la lengua inglesa con las voces Home, House y Dwelling, que se corresponden casi milimétricamente con las del título de este texto. Si el Hogar alude a la dimensión personal, privada e íntima de la habitación, la Casa formula un avance hacia la sociabilidad de ese espacio y la forma reproductiva. Mientras que la voz Vivienda se refiere, de forma genérica, a la dimensión público-administrativa de la habitación y a todas sus derivadas legales y políticas y de serialidad constructiva. En ese balance de desplazamientos y significados, juega la afirmación del historiador de la arquitectura Reyner Banham, cuando citaba que “Un hogar no es una casa”, tratando de fijar las dos dimensiones del habitar. De la misma forma que el arquitecto Le Corbusier, establecía su fórmula maquinista y moderna de “la casa cómo máquina de habitar”. En el mismo sentido del debate y de la superposición, se manifiesta Fernández Galiano cuando dice: “La casa, a fin de cuentas, no es sino el hogar”.

La etimología de la casa deriva de su precedente latino de Choza, para evidenciar la artificialidad de un espacio acotado primigenio y difuso y a veces, también confuso. Que esa es su definición tópica: espacio o edificio para ser habitado y vivido. De tal suerte que la Casa se conectaría con la Vivienda y con la Habitación, en una compleja relación de designaciones y significados que englobaría a la Morada (bebiendo del latín mos-moris) y al Hogar que representa la presencia fundacional del fuego. De igual forma que edificar, del latin aedificare, deriva de aedes – construcción y originariamente hogar – y ficare – hacer –; según nos relata Kenneth Frampton en su texto ‘Labor, trabajo y arquitectura’. Incluso otras denominaciones laterales que rozan el habitar como, albergue, alojamiento, aposento o estancia, prolongan la ambigüedad de este territorio y la imprecisión de esos enunciados. Ambigüedad de designaciones y de denominaciones visibles, por demás, en otras lenguas. Desde las francesas maison, logis y demeure; a las inglesas ya citadas, de house y home; a las alemanas hause, heim y whonung. También el albergo italiano o las holandesas huis, hejm y ham. Todas esas voces y sus significados concurrentes evocan la dificultad para hablar de ese espacio originario y nuclear, como nos mostrara Ivan Ilich cuando en su texto central ‘La choza de Gandhi’ estableciera la diferencia entre la Casa y el Hogar. También las dificultades expresadas por Jospeh Rykwert en ‘La casa de Adán en el Paraíso’, al advertir la indefinición que la Biblia produce sobre la morada del primer poblador, o la tensión matizada entre las visiones del abad Laugier y Rousseau. Espacio acotado, la Casa, que se conecta con las piezas fundacionales del cobijo en la clave de Quatremére de Quincy: tienda, cabaña y cueva. O con la ampliación del alojamiento a la actividad económica de sus moradores que hiciera Jacques-Francois Blondel: la cueva o caverna del cazador, con la tienda del pastor y con la cabaña del agricultor. Tres posiciones antropológicas de defensa que a su vez encierran las tres direcciones de protección de la Casa. A saber: la protección vertical superior que guarece del agua y del sol; la protección lateral horizontal que abriga del frío y del viento y la protección vertical inferior que aísla del terreno frío y húmedo. Tales direcciones generan otros tantos elementos tectónicos en correspondencia con los límites descritos: techo o tejado en la protección vertical superior, pared en la protección lateral y suelo en la protección inferior. De igual forma que la génesis edilicia de Semper establecía cuatro configuraciones físicas y cuatro órdenes tectónicos en la cabaña primitiva. El orden leñoso de la cobertura y de la viguería; el orden textil del paramento; el orden pétreo del basamento o zócalo y el orden metalúrgico del hogar.

La visión de la vivienda moderna nace, para algunos autores, con Blondel en el siglo XVIII; al haber apostado por dos principios novedosos: la Distribución y la Independencia. Principios ambos, que abrirían las puertas de la divisoria Público/Privado y del principio de especialización funcional del recinto moderno. Publicidad/privacidad y especialización funcional, que junto a los primeros rudimentos de higienismo con tocadores, gabinetes y boudoirs, comienzan a señalar un nuevo continente no sólo de representación sino de uso. Tales planteamientos novedosos, postergan la propia divisoria trazada por el mismo Blondel cuando establecía seis posibilidades espaciales reiterativas: Cuarto de dormir, cuarto de lujo, cuarto con alcoba, cuarto con estrado, cuarto con nicho y cuarto con desván. Aunque él prefería sus tres clases de habitaciones: de Respeto, de Recepción y de Comodidad. Los principios programáticos desplegados por Blondel inauguran el tránsito de la Vivienda biológica a la Vivienda científica. Ya no la improvisación acumulativa y orgánica, sino ahora la programación meditada y productiva. Tránsito que precisaría de la estación intermedia de la Vivienda productiva que va a nacer en paralelo con la revolución urbana y con las estructuras constructivas estandarizadas y seriables que abre la nueva lógica constructiva. Ubicable ese modelo intensivo de concentración de los slum proletarios, en el entorno crítico descrito por Frederic Engels cuando redacta su ‘Estado de la vivienda de la clase obrera en Inglaterra’ (1872). Desviaciones que viajan desde la repetición seriada del Falansterio fourierano de 1832, a la Mietskaserne germana de principios del siglo XX. Entre el utopismo formal y productivista de Fourier y las implicaciones militaristas y seriables de la caserna germana, se deslizará la propuesta moderna de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) y de su programático existenz-minimum. Un existenz-minimum que apunta y señala a otro vacío productivista y técnico, con el que se debate en los Congresos de Frankfurt de 1929 y de Bruselas de 1930. Existenz-minimum, Vivienda mínima, Vivienda racional, Vivienda funcional, Vivienda Social o Vivienda Obrera, componen el nuevo campo exploratorio de la Nueva Arquitectura; como ya se mostrara en las operaciones verificadas en los años anteriores en las Höfes vienesas, en las Siedlung alemanas y en el Rotterdam moderno abanderado por Van Doesburg, Oud, Van Esteren y Mondrian.

Más cerca aún de nosotros, la metáfora maquinista de Le Corbusier y su ya citada “casa como máquina de habitar”, que despliega la pasión por la técnica naciente y por la abstracción contemporánea. Abstracción contemporánea que mereció ser llamada en 1925, ante la contemplación del pabellón del Esprit Nouveau, como ‘almacén frigorífico cúbico’, para compendiar en esa definición tres valores: la Función, la Técnica y la Forma. Función y Técnica que llegan a disolver el contenido de la casa, en palabras de Banham en su trabajo citado ‘Un hogar no es una casa’. Si una casa está recorrida por un complejo técnico de funciones y servicios, ¿Por qué tiene que existir un hogar? Técnica y abstracción, por otra parte, que definen el enclave específico de la casa moderna que no es otro que el vacío, según explicitaba Quetglas en su trabajo ‘El horror cristalizado’: “La casa moderna es el vacío, y la presentación del vacío es el objeto de la representación”. Y es justo entonces, cuando descubrimos que la Casa ya no es una estructura física de objetos constatables, sino una estructura mental y metafórica de un pasado perdido, como exponía Bachelard al citar “la casa, es más aún que el paisaje, un estado del alma”. O de un Paraíso donde Adán tuvo casa, pero ignoramos su forma; aunque la soñemos.

Viene todo ello a cuenta de las declaraciones realizadas por el Vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, quien a propósito de las obras de la –así llamada enfáticamente– Ciudad administrativa, la denomina como “el nuevo hogar para 1.500 empleados públicos”–. Casi enfrente de las referidas obras, en la misma carretera de Porzuna, se está levantando por parte del Obispado Prioral de la diócesis, la llamada Casa sacerdotal Santo Tomás de Villanueva. Que, por su parte, será el hogar o la casa –no sabemos bien qué– de 57 sacerdotes mayores. En ambos casos –Ciudad Administrativa como Hogar funcionarial y Casa sacerdotal como residencia de sacerdotes jubilados– se omite el impacto económico de las actuaciones y se bordea el nudo gordiano del problema actual de la vivienda. Esta última actuación de la Casa sacerdotal, con 5.600 metros cuadrados y una inversión de 5.700.000 euros, deja en evidencia cuestiones como la reutilización de la actual Casa Sacerdotal en la calle Obispo Estenaga, y la más evidente –por próxima– posibilidad de haber optado por utilizar alguna parte del edificio del Seminario, parcialmente desocupado, dada la baja tasa de seminaristas residentes, como hiogra de los sacerdotes jubilados. Pero frente a ello, se ha optado por levantar un nuevo edificio por el coste citado, que representa una repercusión por usuario de 105.555 €.
Similar razonamiento puede formularse de la repetida Ciudad Administrativa que promueve la Junta de Comunidades, cuando al mismo tiempo tiene cerrado el grifo de promociones públicas de vivienda en Ciudad Real desde hace 18 años. Todo ello, el revestido edificio hospitalario, con una inversión comprometida ya de 30.431.934 € a los que hay añadir los adicionales aprobados ya de 5.000.000 – fruto de actualizaciones aprobadas–, y que a falta de las liquidaciones finales que se producirán en 2027, podemos hablar de una actuación cercana a los 40.000.000 para dar hogar a 1.500 funcionarios, que hace poco solo eran 1.000. Que, curiosamente, cuentan con acomodo actual, por lo que la actuación puede considerarse prescindible y superfetatoria, más allá de las estrategias intrincadas, desplegadas por el llamado Plan Modernizador 2025 –PM25–. Todo ello, daría un coste unitario por puesto de trabajo comprendido entre 40.000 y 26.666 €. Cantidades que ya quisieran para la Bolsa joven de vivienda.

Y para rematar la confusión abierta entre Hogar, Casa, Vivienda, por el alcalde popular de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que solicita que la sede de delegaciones varias de la Junta se Comunidades, de la calle Alárcos, pase a ser objeto de una actuación de Vivienda Social. En el órdago edilicio, se podían solicitar todas las sedes vacantes de la Junta cuando se produzca el traslado final, par realizar las Viviendas Sociales que la Junta no realiza en condiciones normales. Todo ello, sin haber indagado tales posibilidades funcionales, económicas y urbanísticas. Igual propuesta realiza el propio PSOE local –y corrobora la delegada provincial de la Junta, Blanca Fernández, como una ‘Idea feliz’–, formulando en el abandonado Hospital de Alárcos –antiguo hogar de enfermos– y en destino previsto de Parque público en el citado PM25, que se destine en el futuro –alguien cifraba ese futuro en 10 años al menos– el suelo resultante de la demolición a construir Viviendas Sociales. Por lo que habrá que acordar un nuevo Plan Modernizador 2035, para dar solución a la demanda. A falta de Viviendas –que sí que faltan sobre todo las de promoción pública, antiguas VPP– se construyen Casas sacerdotales y Hogares de empleados, prolongado la confusión de unos y de otros entre los conceptos disponibles y las necesidades reales. Y sumándose todos a la subasta de ¡Más vivienda!, cuando bien sabemos que el problema no es de ayer, sino de siempre, como decía Machado. Baste recordar que, en 1991, el desaparecido diario El Sol –10 de marzo– publicaba en el suplemento Vivienda, la información ‘Los precios ya son europeos’. O que El País –26 de mayo de 1996– fijaba ya y entonces, ‘El caos del suelo’. Y en el caos seguimos, treinta años más tarde, por más que se decore con otros propósitos.
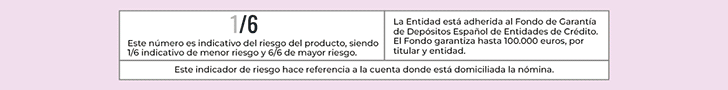
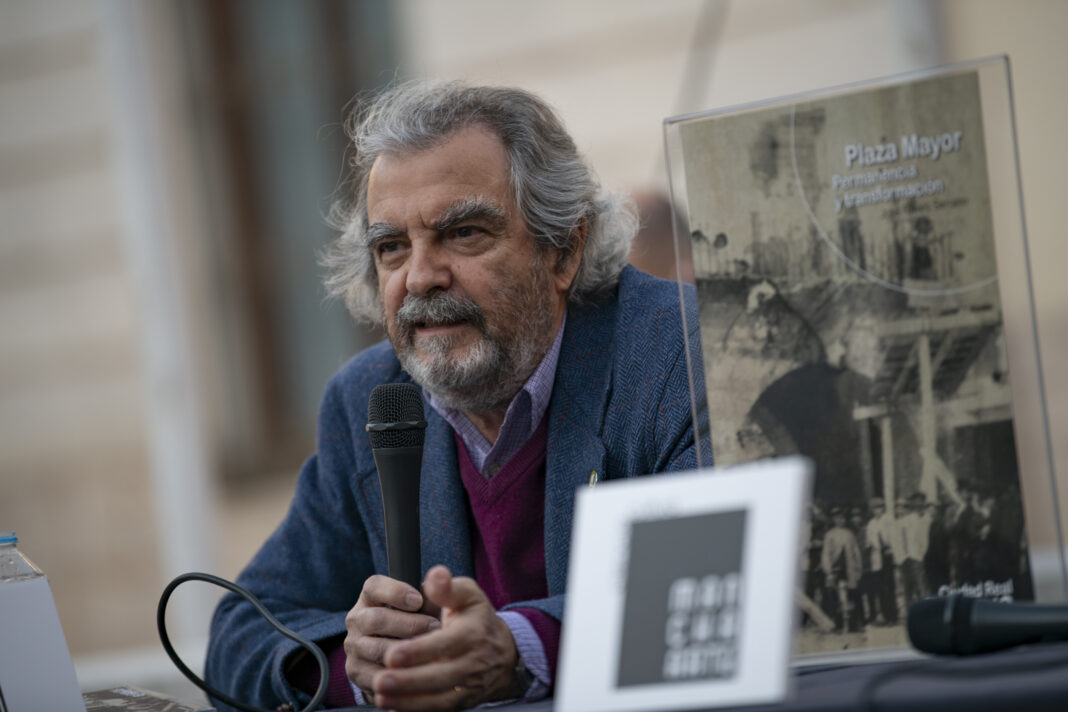











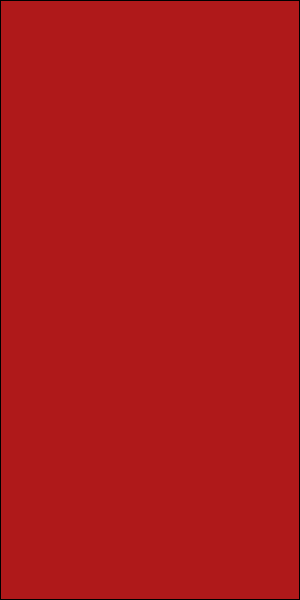

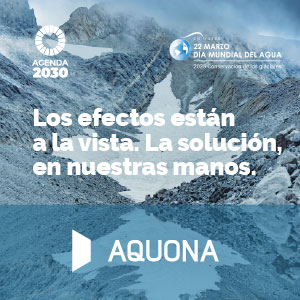

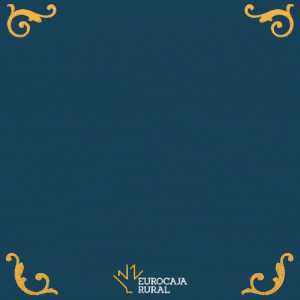
El hogar de los funcionarios, tiene un tufo. ….muuu feo.
( el gran container ) y tos callaos.
1500 puestos de funcionario para ir a trabajar a diario sin una sola plaza de aparcamiento + la necesidad de aparcamiento de los usuarios y administrados que se desplazen diariamente. Para otorgar la licencia de adaptacion el Ayto. debia de haber exigido plazas de aparcamiento y como minimo que con el edificio se hubiese aportado suelo del Viejo Hospital ( colindante) propiedad tambien de la Diputacion para estos usos.
No hay constancia de todo lo que ðices. Tampoco de si se ha producido el cambio de uso previsto en el PGOU: de hospitalario pasa a administrativo. Igualmente no se ha justificado el incremento de edificabilidad, al cubrirse y recrearse la cubierta. Así estamos.
Quién da la licencia?
Donde están los colegios profesionales?.
Por qué se deja que un edificio lo destrocen, a sabiendas?.
Rehabilitar es un pretexto para llevárselo crudo
Y tanta densificacion funcionaril no generará una creciente distancia con el administrado. Una endogamia tendenciosa o un alejamiento de la ciudadanía de a pie??
Sr. Rivero:
Parece ser que nuestro ayuntamiento tiene previsto «llevar a cabo una mejora en el entorno de Santiago» (declaraciones del alcalde en onda cero) y me gustaría saber su opinión, si la sabe , de porqué cuanto se restauró no se eliminaron los elementos constructivos del exterior ajenos a la iglesia, concretamente los que dan a la calle la Estrella.
No cree Ud que estamos ante otro «desaguisado»