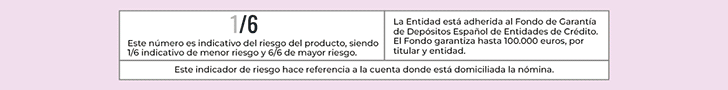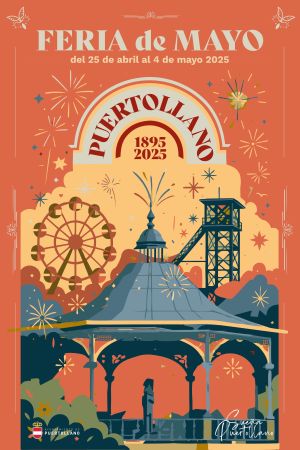Ramón Castro Pérez.– Al abrir la puerta, advertí que había un tigre tras ella. El animal, medio adormilado, tardó en reaccionar y eso me salvó la vida, pues tuve tiempo de cerrar y asegurar el pestillo. Al otro lado, podían escucharse las garras arañar la madera. Me hallaba encerrado en un baño interior y la única salida se encontraba más allá de aquella puerta, a unos quince metros, atravesando, que yo recordara, dos estancias. La bestia me devoraría. Traté de serenarme. Al rato, volvió a hacerse el silencio.
La conocí cuando ya me iba a casa. En realidad, en aquel antro quedábamos tres personas, pero ella supo convencerme. Nos tomamos, al menos, otras dos y salimos agarrados, haciendo «eses» y entonando una canción de los «Foo Fighters» al tiempo que nuestras bocas jugaban a esquivarse cuando, en realidad, habían deseado encontrarse desde el mismo instante en el que nos vimos, una hora antes.
La bebida nunca me ha sentado bien. Ciertamente, peor que al resto y, a pesar de ello, encuentro cierto placer en caminar hacia mi propia autodestrucción, como si fuera capaz de evitarla en el último instante. Cualquiera en mi posición habría llevado una vida sana o, al menos, habría sentido algo de culpa, la suficiente como para encontrar un resquicio al que aferrarse y salir del agujero. Sin embargo, no he hecho otra cosa que desafiar a la lógica a la que se hubiera abrazado cualquier persona con una mínima autoestima y, por ende, con dos dedos de frente.
Cuando me levanté, apenas podía pensar. La sed sólo era comparable al ardor que sentía en el esófago. No la miré pues sabía que estaba allí, dormida. Me pregunté qué era lo que nos hacía diferentes. Por qué razón ella sí podía dormir durante horas sin tener que levantarse, alarmada por el dolor, la resaca o los resentimientos. Sentí envidia y, para cuando quise darme cuenta, me hallaba en el baño, frente al espejo que no miente.
Pensé entonces que debía llevar días encerrado, pues el tigre tenía hambre, a juzgar por su insistencia. Claro que bien podría estar equivocado en este último razonamiento al suponer, a la bestia, una capacidad de planificación que supera y vence, al fin, al instinto. Ella ya podría estar muerta, hallándose la mayor parte de sus carnes en su estómago y, aún, desear el animal salvaje mis vísceras, mi piel, mis músculos y mis huesos. Todo esto pensaba mientras apoyaba mi cabeza en el lavabo, tratando de mantener la calma.
Supuse que habría alguien en su vida y que, en algún momento, aparecería para interesarse. «No has venido a comer», «han llamado del trabajo», «no respondes al timbre», «gracias por cuidar del tigre», «te vi entrar con alguien que no me gustó», «ya no vienes por casa», «perdóname», «te quiero», «vengo a por mis cosas». Nadie acudió. Estabas sola y yo lo supe aquella noche, sentado al lado de ti, en la barra. Lo supe entonces. Éramos iguales. Por eso acabamos juntos, uno al lado del otro.
El tigre acabó por saciarse. Cuando lo vi, dormitaba. De ella quedaba apenas un brazo. Reconocí la pulsera que me había mostrado mientras apurábamos la penúltima. Se la había regalado su hermana, que murió de leucemia, joven. Traté de no hacer ruido mientras alcanzaba la puerta que me conduciría al rellano. Cerré con cuidado y corrí hacia la calle. Una vez en ella, alcé la vista. Me miraba fijamente. Lo abatieron, provocando su caída al vacío.
La recuerdo a menudo. Aquella noche logró sacarme de todos los antros que aún me quedaban por visitar. Purgó mis adicciones sacrificando su propio destino y consiguió que jamás volviera a acercarme a un camello cargado de sustancias que nunca me conducirán a un lugar mejor que el que tú, aquella noche, me quisiste brindar. Gracias a ti, ya no hay tigres en mi vida.