Manuel Cabezas Velasco.- “Desventurados fuimos los fieles a la ley mosaica en aquellos tiempos en los que el reino de Castilla pendía de las luchas entre los partidarios del bando isabelino y los que apoyaban a la cuestionada Juana La Beltraneja.
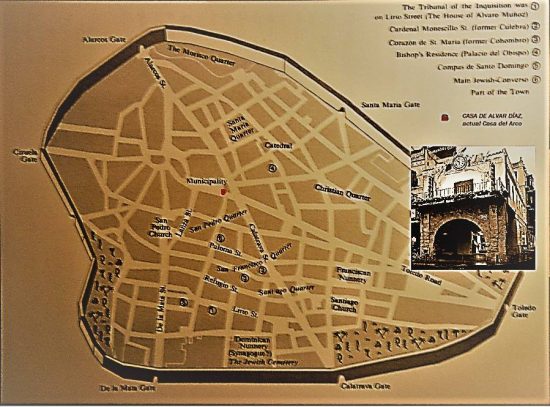
En aquellas circunstancias nos vimos en la necesidad de abandonar nuestra tierra, una vez más. Unos, la gran mayoría, partirían a tierras lejanas pertenecientes al reino de Sevilla, bajo el amparo de don Luis de Portocarrero. Otros, entre los que nos hallábamos, elegiríamos un destino más cercano, la villa de Almagro, donde no sólo teníamos el cobijo del manto maestral sino también muchos familiares que allí residían.
Los motivos de nuestra huida no dejaban lugar a dudas: los cristianos viejos habían seguido alimentando el odio cuestionando nuestras creencias, utilizando para ello no sólo a los campesinos sino también a parte de nuestros correligionarios que trataban de sobrevivir a costa de utilizar cualquier medio o persona para ello. El hijo de Juan Falcón el Viejo, Fernán, era uno de aquellos traidores a nuestra fe…”
Había retomado Ismael la lectura de los papeles del heresiarca, mientras mantenía otro ojo abierto en dirección a la cunita donde aún se restablecía el pequeño. Su padre, desvelado, le había dicho a su amada que se fuese a dormir, pues necesitaba mucho más descanso. Ismael también estaba justo de fuerzas, y cuando había leído unas líneas la falta de sueño le pasó factura. Al quite se encontraba la señora de la casa, la anciana Mariam, ducha en mil vicisitudes. Acercóse al joven y le dijo:
– Ve a dormir muchacho, necesitas descansar – le dijo a Ismael.
– No se preocupe señora, puedo aguantar un poco más – aunque agradecía la mano tendida de la anfitriona, Ismael no quería dejar abandonado a su hijo.
– No tienes nada de qué preocuparte. La fiebre ha remitido, yo he descansado y, si hay alguna novedad, te avisaré – cariñosamente, como si de una madre se tratara, la señora Mariam volvió a insistir en su ofrecimiento. En esta oportunidad, el joven padre aceptó y se fue a descansar.
La noche transcurría sin sobresaltos en la morada de la conocida como doña Juana, Mariam para la comunidad hebraica.
Sin embargo, en la casa del impresor Alantansi no parecía que todo fuese tan plácidamente, pues los dolores del sobresalto sufrido noches atrás no habían remitido y ya los años no perdonaban para aquellos padecimientos que minaban los tejidos óseos. La noche transcurriría dando vueltas en aquel lecho aunque la yacija que había utilizado para reponer fuerzas tras la algarada no hubiese sido la idea más acertada.
El desvelo que inquietaba la mente de Eliezer le llevaba a no parar de dar vueltas recordando al pequeño vástago de Ismael y esperando que sus conocimientos médicos hubiesen sido útiles para menguar sus dolencias.
Unas horas después, las fuerzas menguadas del judío le llevaron a caer en un profundo letargo.
o0OOO0o
La mar seguía en calma en las aguas del otrora conocido como Mare Nostrum. El grupo de fugados judeoconversos seguía disfrutando de la dicha desvelada por los futuros padres. La comisura de los labios se tornaba en una sonrisa nerviosa tanto en todos los que ansiaban una dicha así como aquel venidero natalicio.
Los apartados Sancho y María se habían unido a la algarabía de la joven pareja y de sus consuegros.
Los pensamientos parecían, en plena celebración, ir encaminados a preparar el futuro nacimiento, más nadie había pensado en el detalle primordial: ¿cómo se llamaría el nuevo pimpollo? Si fuese niño debía otorgársele dicho nombre en la celebración del pacto de circuncisión o berit milá la mañana del octavo día, aunque seguían navegando en la fusta y aún quedaban meses para el alumbramiento. Si fuese niña, la ceremonia del Zeved habat habría que celebrarla en una sinagoga siendo posible otorgar el nombre de forma más flexible incluso si se tuviese que celebrar de forma privada dentro del primer mes después del nacimiento.
Sin embargo, la mente de Sancho no sólo mostraba estar contento por su venidera abuelidad, sino que, por otro lado, pensaba en cómo le irían las cosas a otro retoño del que pocos días atrás se había despedido: el bebé de Cinta e Ismael.
Entonces María dirigió su mirada hacia el rostro de su marido, entendiendo que aún pensaba en aquellos jóvenes padres que les habían acompañado en su huida desde su tierra, desde la ciudad donde tenía su alma, donde había entablado numerosas amistades, en la ya lejana Ciudad Real.
o0OOO0o
El regreso del joven Juanillo había traído la tranquilidad al heresiarca. Seguía confiando en él desde el día en que, alejándose de los avatares diarios que el concejo y sus actividades de arrendamiento y de las propiedades que poseía, había acompañado a la señora María a dar un paseo por la alcaicería o alcaná, allá donde se encontraban algunas tiendas, una mancebía o pensión de mujeres e incluso una casa de baños. Quería ir a visitar la tienda de Álvar el lencero, allí donde Sancho tenía a su sobrina, y conocer de primera mano cómo les iban las cosas. Nada nuevo se desprendió de su conversación con el matrimonio residente en la calle Correhería, aunque un acontecimiento alteró la rutina de aquella salida.
En la plaza corría un chiquillo, algo desaliñado, sin rumbo, haciendo zigzag, que llevaba una tela demasiado costosa para los harapos que él vestía. Un tendero había salido en su busca hasta que el muchacho, azorado y como consecuencia de la precipitación, topóse con el regidor, saliendo trastabillado de aquel trance.
En ese momento, llegó su altura el tendero, tratando de asir al ladronzuelo. De aquella circunstancia se percató la dama que estaba entretenida eligiendo algunas telas, sedas y brocados. Doña María vio al chiquillo y su corazón se enterneció.
Tenía el tendero cogido por el cogote al muchacho cuando Sancho recibió un pequeño codazo de su amada esposa.
– ¿Qué queréis, mujer? Ese rapaz parece que se ha metido en un buen lío. No sé por qué me das – preguntó Sancho a María.
– La tela que lleva el muchacho es preciosa. No he visto ninguna igual. Quiero que me la compres, ya me entiendes amado mío – respondió su esposa.
– ¿Por qué habría de hacerlo? Ese muchacho ha cogido algo que no le pertenece – Sancho contestó a su dama, sin aún saber lo que ella pretendía.
– Por favor, esposo mío, quiero que hagas dos cosas para resolver esta situación: cómprame esa tela y, ya de paso, acoges al chiquillo para que nos hagas los recados.
– María, ¿qué estás tramando? ¿Quieres que acojamos a ese pillo en nuestra casa?
– Así es, y tu autoridad no la cuestionará nadie. Incluso añade alguna moneda más a la compra para que el tendero no lleve al muchacho a manos de la justicia.
– ¡Está bien, María! Nunca te puedo negar nada. Eres la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. Siempre tus decisiones y consejos han sido acertados y creo que tu olfato con el muchacho podría ser el acertado – ya rendido ante la insistencia en la petición de María, Sancho estuvo de acuerdo en la solución a adoptar.
La conversación que mantenía la pareja ante el tendero y su presa se vio interrumpida por el primero.
– Señor de Ciudad, debo llevarme a este pillastre para que aprenda una lección – dirigióse el dueño de la prenda robada al heresiarca.
– Entiendo su pesar, mas creo que tengo una solución más beneficiosa para usted. Le propongo que el muchacho quede bajo mi custodia y la prenda se la compro. Espero que con lo que hay en esta bolsa sea suficiente – refirió, ya más sereno, Sancho al tendero, haciendo caso de las plegarias de su amada esposa.
– En ese caso quizá la prenda estaría en las mejores manos. Sin embargo, en cuanto al muchacho, espero que sepa lo que se hace, don Sancho – la negociación entre el heresiarca y el tendero, aunque descontento por dejar escapar al ladronzuelo, llegó a buen puerto, aceptando este último el acuerdo. Has tenido suerte, muchacho, espero que sepas agradecerlo.
En ese momento, el muchacho se levantó del suelo y agradeció el gesto a su nuevo protector. Al lado se encontraba María y en su rostro se dibujaba una enorme sonrisa de complicidad hacia el jovenzuelo.
Marchóse algo airado el tendero, aunque el botín recibido bien había merecido la pena.















