 Puede que el género literario y periodístico de la Crónica local, ahora que se edita en la BAM Ciudad Real en la pluma de cinco cronistas, tuviera un ilustre y lejano precedente en 1577 cuando Juan de Vadillo, humanista local capturado por Luís de Cañigral, formulara su texto temprano henchido de patriotismo, que denominara Discurso en alabanza de Ciudad Real patria queridísima.
Puede que el género literario y periodístico de la Crónica local, ahora que se edita en la BAM Ciudad Real en la pluma de cinco cronistas, tuviera un ilustre y lejano precedente en 1577 cuando Juan de Vadillo, humanista local capturado por Luís de Cañigral, formulara su texto temprano henchido de patriotismo, que denominara Discurso en alabanza de Ciudad Real patria queridísima.
Ya tuve oportunidad lejana, en la sección Perfiles de una ciudad que se publicaban en la revista Añil (número 6, primavera 1995), de exponer esa mirada, en mi texto Rien ne va plus, junto a otros trabajos de Emilio Arjona (Tomar el tren) y de Félix Pillet (Ciudad Real: proceso urbano en busca de definición); que componían unas miradas diversas y vacilantes sobre los últimos avatares de los primeros noventa, pero sin atisbos melancólicos.
 Frente a esos ejercicios más desencantados, aparecen las Crónicas como otra forma de escritura y de mirada. Ya que toda Crónica que se precie, trata de exponer, capturar y comentar, en suma, esa suerte de género de escritura cuya finalidad es la de realizar y mantener un pulso del presente desde el pasado. En una metáfora verbal del proceso de extinciones que deglute el tiempo; no en balde la Crónica originaria no es sino eso: un relato histórico al hilo del tiempo, y de ahí su derivada de la Cronología. Aunque, luego con el devenir de ese mismo tiempo, la Crónica mute de la objetivación histórica a los relatos personales o a las Crónicas sentimentales, como se señala en la contraportada del libro sobre los trabajos que alberga.
Frente a esos ejercicios más desencantados, aparecen las Crónicas como otra forma de escritura y de mirada. Ya que toda Crónica que se precie, trata de exponer, capturar y comentar, en suma, esa suerte de género de escritura cuya finalidad es la de realizar y mantener un pulso del presente desde el pasado. En una metáfora verbal del proceso de extinciones que deglute el tiempo; no en balde la Crónica originaria no es sino eso: un relato histórico al hilo del tiempo, y de ahí su derivada de la Cronología. Aunque, luego con el devenir de ese mismo tiempo, la Crónica mute de la objetivación histórica a los relatos personales o a las Crónicas sentimentales, como se señala en la contraportada del libro sobre los trabajos que alberga.
Y de ahí también, su estilización tremendamente melancólica. Una estilización formal y lingüística, que practica cierto desamparo de la escritura, fruto de la marcha inexorable de personas y cosas, y la añoranza añadida por todo lo que se va yendo: en la vida, en la escritura y por supuesto en las ciudades. En todas las ciudades, las propias y las ajenas. Y por ello, y para ello, se opta por una melancolía manriqueña por todo lo ido y por todos los ríos imparables del devenir del tiempo. Por ello se cantan las cosas perdidas, como joyas inencontrables en el cesto alterado de la ciudad y de la vida urbana que ya no es un joyero selecto.
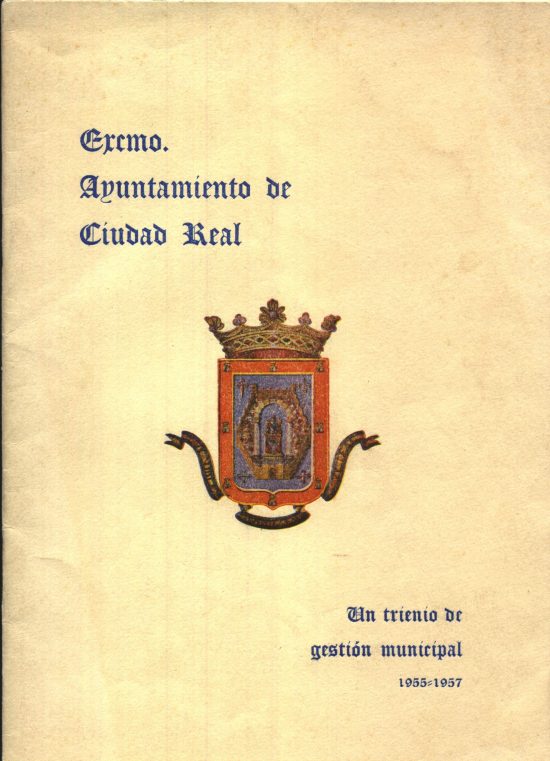 Creo que en la definición vadillesca se encuentran in nuce los ingredientes fundamentales de lo que serían las Crónicas al uso: la alabanza y un afecto muy crecido. Afecto que repara en las viejas piedras, en las fiestas capturadas, en los recintos apaciguados y sordos, en los amores sagrados, en las fuertes pasiones religiosas y en las capturas de un costumbrismo destacado y muy aromatizado. Ingredientes sustanciales de los que, en el texto citado antes Rien ne va plus, exponía con el ejemplar alegato de Julián Alonso, en alguno de sus arrebatos sostenidos en defensa del Patrimonio local en 1958, “Quiero a Ciudad Real y nadie la toque”. Aunque haya que fijarse que el periodo de los escritos seleccionados transcurre entre 1949 a 1984, y concite un ámbito temporal e histórico de enormes transformaciones sociales, culturales, urbanas, ciudadanas y políticas. Por las que, curiosamente, se pasa casi de puntillas. Sin un gesto activo del tiempo en marcha, salvo la marcha inexorable, y tan repetida, del inevitable Cronos.
Creo que en la definición vadillesca se encuentran in nuce los ingredientes fundamentales de lo que serían las Crónicas al uso: la alabanza y un afecto muy crecido. Afecto que repara en las viejas piedras, en las fiestas capturadas, en los recintos apaciguados y sordos, en los amores sagrados, en las fuertes pasiones religiosas y en las capturas de un costumbrismo destacado y muy aromatizado. Ingredientes sustanciales de los que, en el texto citado antes Rien ne va plus, exponía con el ejemplar alegato de Julián Alonso, en alguno de sus arrebatos sostenidos en defensa del Patrimonio local en 1958, “Quiero a Ciudad Real y nadie la toque”. Aunque haya que fijarse que el periodo de los escritos seleccionados transcurre entre 1949 a 1984, y concite un ámbito temporal e histórico de enormes transformaciones sociales, culturales, urbanas, ciudadanas y políticas. Por las que, curiosamente, se pasa casi de puntillas. Sin un gesto activo del tiempo en marcha, salvo la marcha inexorable, y tan repetida, del inevitable Cronos.
Cuando, justamente, lo que se desprende de algunos de los textos de los Cronistas, antologados por Juan Manuel Segura, es el prolongado tocamiento de la ciudad por manos ocultas, capaces de producir una notable desfiguración de los viejos recuerdos; incluso capaces, con las manos en la masa, de verificar una alteración notable de los viejos escenarios de la memoria.
 Ello es visible, en el artículo de Emilio Bernabéu Lo que vimos, en la pieza de Julián Alonso Una cláusula testamentaria de Inocente Hervás, en Las memorias de un historiador-periodista de Pérez Fernández y, lateralmente, en Adiós al cine Proyecciones de Cecilio López Pastor. Revelador del debate de los años sesenta, cruciales para entender tantas cosas del siglo XX, resulta el trabajo de Antonio Ballester Fernández, quinto de los Cronistas aportados en el libro, La plaza. Trabajo donde da cuenta, justamente, del problema de fondo que venimos citando, sobre las transformaciones y destrucciones ciudadanas. Y por ello, postulaba en octubre de 1963 que “conviene pensar si en el irreversible proceso de transformación de nuestra ciudad, entre otros criterios que lo rijan, no habría de establecerse uno conforme al cual se delimitara una zona de viejo Ciudad Real, que conserve más o menos intacta su típica fisonomía, en la cual, si perjuicio, o mejor dicho, además de una urbanización adecuada, se mantuviera externamente el aspecto tradicional en edificios, calles y rincones”. Una suerte de Pueblo Español del Pasado Local Preservado, incluso un Gueto de las Viejas Piedras, y hasta un anticipo de Parques Temáticos.
Ello es visible, en el artículo de Emilio Bernabéu Lo que vimos, en la pieza de Julián Alonso Una cláusula testamentaria de Inocente Hervás, en Las memorias de un historiador-periodista de Pérez Fernández y, lateralmente, en Adiós al cine Proyecciones de Cecilio López Pastor. Revelador del debate de los años sesenta, cruciales para entender tantas cosas del siglo XX, resulta el trabajo de Antonio Ballester Fernández, quinto de los Cronistas aportados en el libro, La plaza. Trabajo donde da cuenta, justamente, del problema de fondo que venimos citando, sobre las transformaciones y destrucciones ciudadanas. Y por ello, postulaba en octubre de 1963 que “conviene pensar si en el irreversible proceso de transformación de nuestra ciudad, entre otros criterios que lo rijan, no habría de establecerse uno conforme al cual se delimitara una zona de viejo Ciudad Real, que conserve más o menos intacta su típica fisonomía, en la cual, si perjuicio, o mejor dicho, además de una urbanización adecuada, se mantuviera externamente el aspecto tradicional en edificios, calles y rincones”. Una suerte de Pueblo Español del Pasado Local Preservado, incluso un Gueto de las Viejas Piedras, y hasta un anticipo de Parques Temáticos.
Idea que Ballester matiza el año siguiente en otro texto publicado en el Boletín de Información Municipal, denominado Cambios en Ciudad Real: “Habrá quien añore con sus razones la vida pasada, habrá quien censure, también con las suyas la vida actual. Lo que no puede sostenerse es el criterio del inmovilismo de nuestra ciudad. En el centro y en las calles de acceso, el ruido del tráfico de motor es constante. Por la noche no cantan los serenos, pero nos despiertan las masas que salen de los cines”. Y que incluso perfecciona ya en 1965 con otro texto de los adioses, Nuestra vieja ciudad.
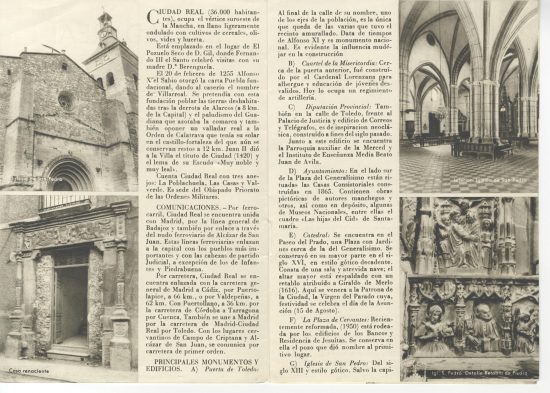
Pero claro, todo ello dicho, por quien había desempeñado la Alcaldía de la ciudad entre 1953 y 1960, otro periodo crucial para entender muchas cosas, resulta revelador de cierta confusión del momento, entre la realidad y la memoria; o si se quiere entre la realidad y el deseo.  Por ello, además, la extraña melancolía que presidía los textos de los Cronistas por tantas desapariciones de edificios, rincones, esquinazos, saledizos, callejones, ejidos, puertas y murallas y que venían a componer la “montonera de piedra destruida” por boca de Julián Alonso en su trabajo de 1962 ¿Qué queda ya?, que daba cuenta cabal y precisa del hundimiento del Torreón del Alcázar. Eso en ese horizonte de los primeros sesenta era una fenomenal advertencia, desoída como tantas otras veces.
Por ello, además, la extraña melancolía que presidía los textos de los Cronistas por tantas desapariciones de edificios, rincones, esquinazos, saledizos, callejones, ejidos, puertas y murallas y que venían a componer la “montonera de piedra destruida” por boca de Julián Alonso en su trabajo de 1962 ¿Qué queda ya?, que daba cuenta cabal y precisa del hundimiento del Torreón del Alcázar. Eso en ese horizonte de los primeros sesenta era una fenomenal advertencia, desoída como tantas otras veces.
Unos años, además, en los que las piedras idas y los edificios desaparecidos, jalonaban la enorme destrucción que captaría Fernando Chueca en 1977 en su trabajo sobre La destrucción del legado urbanístico española Y en donde Ciudad Real reflejaba la enorme gravedad de lo acontecido, justamente en ese periodo expansivo de los sesenta, coincidente con buena parte de algunos textos dolientes. En una demostración de cómo el Hilo del tiempo, acaba convertido en un Filo del tiempo. Un filo capaz de cortar y sajar ese mismo relato temporal y capaz de alterar los flecos de la memoria. Incluso un filo cortante como esa extraordinaria fotografía de Manuel de Moya, que captura la soledad nocturna y mojada de la calle de Calatrava en las Navidades indeterminadas de 1965. Lluvia, adoquín, cuatro coches aparcados, un escaparate refulgente de Tomogar, una retrasada estrella luminosa de Galper y nadie en la noche.
Periferia sentimental
José Rivero


















Habéis puesto una foto boca abajo.