Manuel Valero.- Siempre he admirado a Antonio Muñoz Molina. Con una admiración sin reverencia. La reverancia, en ocasiones, oculta una adhesión forzada y chapalea entre el temor y el odio. Sobre todo por su pertinaz independencia de criterio en un país en el que opinar sobre tu propio análisis y tu conciencia te granjea la desconfianza de todos, y te expone a que cualquier bandería te coloque las vergonzantes orejas de burro tibio.

En su ensayo, Todo lo que era sólido, Muñoz Molina rastrea por la dulce juventud que nos estalló a todos desde que nos quitamos las trinchas y caminamos hombro con hombro con optimismo delirante por la amplia avenida de una democracia virginal, donde floreció la trepidante madreselva de la movida, y las calles y los barrios trocaron el gris del régimen del anciano y su anciano régimen por un colorido nuevo y una banda sonora adolescente, extrovertida y libertaria.
Pero, ay, lo hace casi penitencialmente, entre el desencanto y la autocrítica, de tal modo que su pensamiento destella ahora como un juez implacable. Tan ricos, tan creativos, tan empleados estuvimos… para acabar en esto. ¿Por qué? En cierta ocasión cuando los años espesos de la primera gran corrupción, la aparición de un tipo estrambótico como Roldán y la guerra sucia contra ETA (que muchos aplaudían en privado) alguien me dijo que cuando la gente estaba encantada con la permisividad a granel de la reacción contra una moral pacata hecha trizas, el poder ya estaba limpiando las cloacas del franquismo para volverlas a llenar de detrito democrático. No hay nada mejor que un pueblo entretenido en el entusiasmo y el laisser faire para que bajo el colocón colectivo, el poder inicie la cimentación en falso del deseado edificio que acabábamos de tomar.
Nos deshicimos de un régimen de la mejor manera que un pueblo puede hacerlo. En la encrucijada entre volver al mamporro o sellar el pasado se optó por ésto último. “No es el momento de Monarquía o República sino de dictadura o democracia”, dijo el mismísimo Santiago Carrillo. Luego todo el mundo se acomodó como pudo, – muchos pudieron y muy bien- en medio de una riada de dinero público que bajo la coartada de la socialdemocracia (el PSOE ha gobernado prácticamente todo el tiempo desde 1978) comenzó una metástasis de bienestar al albur de los caudales europeos, una fiscalidad democrática, la sobredimensión de la Administración, y el ladrillo, claro.
Todo se hizo, no racionalmente justo y paulatinamente , sino gigante, clientelar y eclosivo. Y fue cuando las esquinas de la solidez comenzaron a titilar como el asfalto bajo la calima. En lugar de cimentar sólidamente el nuevo edificio, luego de dos o tres legislaturas, enmendando la ley electoral, redimensionando el bienestar en sus justos términos, corrigiendo las desviaciones fiscales, revisando el mercado laboral, se dejó todo a la inercia del delirio social cebado y amancebado sin que nadie abriera la boca, salvo para exigir una estrella más -una estrella más que Grillo-en la dolce vita.
“La ruina en la que nos ahogamos hoy empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio –o simplemente para no ser cumplidas”, dice Muñoz Molina. Lúcidamente. En lugar de afanarnos y adaptarnos a la nueva cultura de la libertad, que acentúa tanto los derechos como las exigencias ciudadanas, nos dimos a la vida del gitano sin más previsión que la del día.
Nadie dijo nada: ni los intelectuales -muchos de ellos apolillados en el dinero público-, ni los artistas -muchos de ellos contratados en las plazas afines cuando los ayuntamientos eran una caja loca de dinero constructor y destructivo-ni los partidos políticos, grandes y pequeños, ocupados en mantener el culo en el asiento de la Carrera de San Jerónimo, en evitar la desaparición o en ir cimentando, los nacionalistas, la nueva casa sobrevenida.
España era un país receptor de pasta comunitaria y las CCAA ya habían enraizado y dispuesto la máquina de un miniestado dentro del Estado con su red de paniaguados, su empleo público desaforado y su trampolín político para los césares emergentes. Y ahora, todo lo que era sólido parece desvanecerse ante nuestras narices como cuando después de una noche de farra el camarero nos pasa una cuenta impagable, y el dedo acusador enfila con maniqueo reflejo contra enemigos, que si subsisten engordados ahora, fue porque, como pueblo, no fuimos capaces de corregir el rumbo a su debido tiempo.
Un Estado no es su gobierno, es su sociedad y si hemos llegado hasta aquí, a punto de hacer gaseoso todo lo que era sólido, es porque todos hemos subido encantados al autocar entre canciones adolescentes y chistes malos sobre el conductor, ajenos a la cercanía del precipicio. “Nuestros dirigentes prefieren siempre las diferencias a las similitudes y la discordia al apaciguamiento, la templanza es tibieza; el término medio, equidistancia y cobardía”.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero recibió al escritor en La Moncloa y en el salón del Consejo de Ministros, sentado en su silla presidencial le regaló una frase que desencuadernó al autor de El jinete polaco: “Este es el sitio más especial del palacio. Cuando te sientas aquí es cuando tocas de verdad el poder”.
Puede que lo mejor de todo esto haya sido la desnudez colectiva a la que nos ha llevado la crisis general que padecemos que nos ha descubierto cuán engañados estábamos bajo la apariencia de un ropaje voladizo como el papel de fumar y que, en consecuancia, resurja la necesaria conciencia de que un país no se construye destruyendo al adversario, a la otra mitad, sino escupiendo con densidad en las manos para agarrar el astil del pico y comenzar la faena: para que haya los colegios necesarios, la sanidad precisa, las infraestrucuras ineludibles, viviendas sin especulación y leyes simplemente justas más que estratégicas…
Hasta la joya de la Corona, la Sanidad -la educación ha sido el Oliver Twist de cuantos gobiernos han pasado por el sillón donde se toca el poder- que era de lo poco que podíamos enorgullecernos se desvanece en el vapor de la dolencia colectiva Cuesta mucho quitarse de encima el moscardón de nuestra incorregible genética ibérica, pero como dicen los sabios viejos, la esperanza es lo penúltimo que se pierde. En la última y definitiva pérdida somos todos rabiosamente iguales.
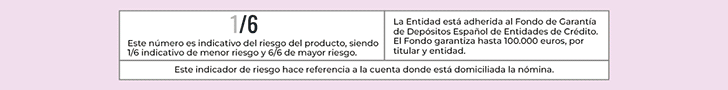

















Qué articulazo. Sí, la Educación siempre fue el Oliver Twist per secula seculorum. Y Antonio Munoz Molina me convence en casi todo, salvo en sus novelas.