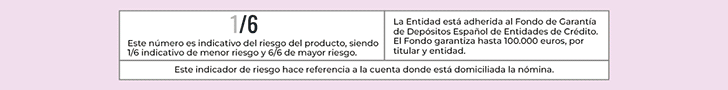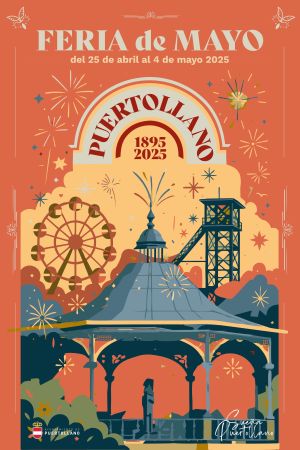El interés de un tirano no radica en su vida sino en su muerte. La vida de un tirano tiene la falsa grandeza del fasto, el boato estridente y un insoportable gusto por la estética imperial que no lo salva ni los pigmentos de la cultura autóctona. Entre el trascurso social y público del tirano y su muerte abominable se acomoda el profundo misterio del destino humano.
El interés de un tirano no radica en su vida sino en su muerte. La vida de un tirano tiene la falsa grandeza del fasto, el boato estridente y un insoportable gusto por la estética imperial que no lo salva ni los pigmentos de la cultura autóctona. Entre el trascurso social y público del tirano y su muerte abominable se acomoda el profundo misterio del destino humano.
Es como si todo buen tirano exigiese una muerte tan ruin como la ruindad de su vida bajo los palios y las plumas de abanicar. Y sin embargo, qué estremecedora diferencia. La imagen de Gadafi en los últimos instantes lo degrada a lo más básico de la escala animal. Racional, por supuesto. O no. El
otrora altivo jefe de los clanes libios, ante quienes han sonreído, mano prieta, dirigentes de impecable pátina democrática con el albarán del petróleo en el bolsillo, ha sido visto por el mundo como un pobre hombre abandonado, solo, apenas sostenido sobre su andrajo a merced de la turba. Eso es lo que somos. La circunstancia. Si se trata de un tirano, la circunstancia indomeñable lo convertirá en un paria.
A un hombre justo, moralmente ejemplar, la circunstancia adversa lo agiganta. Pero es que un hombre de esas características no gobierna como un adolescente caprichoso que se hace adular hasta el vómito o gasea a sus enemigos y amigos por si lo asombran o lo sombrean. Inútil empresa. Hitler, Mussolini, Sadam Husseín, Gadafi… nos han regalado la estampa de la impenetrabilidad y de la casquería humanas.
La peor de las desgracias es caer en manos de la turbamulta, porque es en ese instante cuando aparece en toda su crudeza la antípoda cruel que todo tirano lleva bordada en la capa de gala. Se pasa de una pose, barbilla desafiante, sobre pedestal, a ser zarandeado por el pueblo desdentado.
En ese momento, el recuerdo el tirano-divo nos produce dentera. En el fondo nos cuesta reconocer en ese polichinela que va de mano en mano, de culata en culata hasta el tiro de gracia, a quien ayer nos itimidaba con su egregia arrogancia. La circunstancia. Es verdad que no todos los tiranos acabaron igual. Hitler se descerrajó la cabeza, Mussolini acabó colgado boca abajo como un animal y Stalin se murió él solito en la cama. Pero es que entre los tiranos de ayer y los del mundo global dehoy no hay color. La televisión nos ofrece histrionismos nacionales de lo más variopinto como un alocado y pervertido Condéname de Luxe. Hay iconos finiseculares que aún perviven en el gracejo natural de Fidel Castro, el último gran icono de un tiempo ido, que conviven con otros pastores de pueblos que oscilan entre la gravedad de la responsabilidad revolucionaria y el vodevil como Hugo Chávez.
La antítesis del tirano es el rebelde o libertador. Estos suelen morir con las botas puestas o aniquilados por el poder. Jamás por el pueblo. El Che Guevara murió peleando, Sadam Husein ahorcado después de esconderse literalmente en un agujero. La Historia no es escrita por los hombres, es la Historia la que va creando personajes: buenos, malos, entrañables, odiosos, como una tragedia… y les va dando un sentido a medida que avanza el acto postrero de la tragicomedia humana. Se necesitan siglos para comprobar el verdadero sedimento de un hombre histórico que de intrahistóricos está la Historia llena. Y anda que no habrá habido tiranos «intra».
En una de las imágenes de Gadafi cadáver rodeado de odiantes parroquianos, uno de ellos apretaba los dientes de cólera frente al guiñapo y se mordía el labio inferior conteniendo el rencor. ¡Ahí está todo el fotograma completo: el pueblo iracundo a la altura del tirano abatido!. Al fin y al cabo hay que odiar a quien tanto se amó a sí mismo, que es una condición ineludible de todo buen tirano. Ya se sabe. Del amor al odio hay un pelo: una escopeta revolucionaria o un voto democrático.
Hay otro tipo de tiranos blandos que se disfrazan de exquisitos demócratas y de buenos cristianos. Pero otro día…