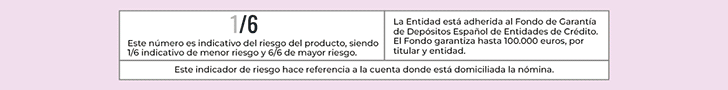La primera vez que hablé con Eduardo Estébanez fue en el comedor del colegio salesiano en 1966. Enseguida me atrajo con su conversación de niño científico y por su aspecto desgarbado, sus grandes ojos saltones, su nariz aguileña y su risa nasal y nerviosa. Apenas rozaban nuestros pies el suelo del comedor y con cierta dificultad llegábamos hasta el horizonte de la mesa donde se espesaba una sopa de fideos de la que todavía recuerdo su fuerte sabor salado. Era el rancho del día y el rancho que había que comer ante la vigilancia militar de don Zacarías, un estrafalario personaje, que hacía de casi todo en el colegio. No era cura pero se le iba la mano con cierta facilidad. El bofetón, justo o caprichoso, formaba parte del paisaje. La disciplina del comedor, sin embargo, no era la observancia militar de las aulas, de modo que en aquella estancia de mesas y bancos corridos podíamos conversar al tiempo que dábamos cuenta del menú. Así fue como conocí a Eduardo Estébanez.
La primera vez que hablé con Eduardo Estébanez fue en el comedor del colegio salesiano en 1966. Enseguida me atrajo con su conversación de niño científico y por su aspecto desgarbado, sus grandes ojos saltones, su nariz aguileña y su risa nasal y nerviosa. Apenas rozaban nuestros pies el suelo del comedor y con cierta dificultad llegábamos hasta el horizonte de la mesa donde se espesaba una sopa de fideos de la que todavía recuerdo su fuerte sabor salado. Era el rancho del día y el rancho que había que comer ante la vigilancia militar de don Zacarías, un estrafalario personaje, que hacía de casi todo en el colegio. No era cura pero se le iba la mano con cierta facilidad. El bofetón, justo o caprichoso, formaba parte del paisaje. La disciplina del comedor, sin embargo, no era la observancia militar de las aulas, de modo que en aquella estancia de mesas y bancos corridos podíamos conversar al tiempo que dábamos cuenta del menú. Así fue como conocí a Eduardo Estébanez.
Aunque compartíamos la misma clase, Segundo de Bachillerato, fue en el comedor donde echamos la semilla de una amistad que perdura hasta hoy. Han pasado más de cuarenta años y aún mantengo vivo el recuerdo cómplice de una amistad inmarcesible. Al principio no me habló de su abuelo, pero sí me hablaba de Einstein a quien veneraba ya mucho antes de que el primer pelo de la barba tapizara su rostro; y del Big Bang, y de otros inventos, y… de Charles Chaplin aunque él tenía predilección por Buster Keaton… Tendríamos unos doce años pero éramos muy buenos conversadores. Dos años después, en Cuarto de Bachillerato se produjo la eclosión de esa amistad anunciada…Y también fue entonces cuando me habló por primera vez de que su abuelo había sido inventor, que había
desarrollado un aparato portátil de rayos X y que había estado en Nueva York. Y que la caja mágica producto de la inteligencia de su abuelo había sido utilizada por los ejércitos durante la Primera Guerra
Mundial. Para un mozalbete que empezaba a estirar en aquella España todavía atrasada, aquello me parecía fascinante. Así fue como empecé a comprender la atrayente singularidad y el magnetismo del nieto de Don Mónico: que entrara en mi vida supuso para mi el descubrimiento de un mundo completamente nuevo lo que contribuyó a que vislumbrara desde mi virginal inocencia que había otra vida, otros mundos, más allá de la España oficial. Quizá por la influencia de sus hermanas, Isabel y Mariajo, que ya madrileaban el caso es que Eduardo Estébanez, conectó a la pandilla que formamos con otros compadres de colegio y… más allá, con el mundo exterior, y por él conocimos y analizábamos los conflictos raciales en Estados Unidos, a Angela Davis, a Joan Baez… a las que comenzamos a admirar en nuestra adolescencia de bachilleres. Eduardo me hizo descomponer pieza a pieza el puzzle de la figura estirada de Franco, y por él entendí que el Caudillo no era el padre de la patria
sino un dictador. La primera vez que escuché el nombre de Santiago Carrillo fue de su boca, una tarde que bajábamos desde mi casa al Paseo de San Gregorio… Ahora contemplo con escepticismo el desmoronamiento de la arcadia feliz de un comunismo fugaz con el que comulgaba la crema de la intelectualidad.
Pero sobre todo, Eduardo era el dueño del primer tocadiscos de nuestra vida con el que por primera vez bailámos con las oficialas del taller de costura de mi madre, las piezas lentas de Procol Harum, The Myteriam, Simon y Garfunkel, Ottis Redding, y por su puesto los Beatles y los Rolling Stones. Todavía me estremezco cuando evoco la primera impresión que me causó Mick Jagger cantando Lady Jane. Aquellos guateques eran como la España oculta, medio clandestinos. Tuvimos que hacer verdaderas filigranas para burlar la centinela moral de las madres de las muchachas y de las vecinas. Tarea inútil porque en cuanto las vecinas se percataron del trasiego de pantalones que entraban y salían de aquel santuario de faldas inocentes convirtieron el sacrificado taller de modistillas de mi madre en un verdadero lupanar. Fue de este modo que abrazamos una rebeldía generacional que nos cohesionó como grupo. Poco a poco mi cultura musical, mucho más pedestre y comercial, se fue haciendo
más estricta y exigente.
De ese modo fue transcurriendo la adolescencia y la puesta de largo ante la vida que nos aguardaba. Llegaron años difíciles, los años de plomo de la Transición en Madrid, años locos de días sin noche en los que recorríamos Madrid sin más brújula que nuestra temeridad, viviendo con intensidad un particular vagabundeo que nos reportó más de un contratiempo. Teníamos amigos y amigas comunistas y su casa de Madrid, en Ríos Rosas, era punto de reunión de los peceros del barrio, los seguidores del Carrillo del que me habló aquella vez. Pero lo nuestro era otra cosa, teníamos nuestro propio código, eramos rebeldes, soñadores, bohemios, bebedores y empatizábamos. Tocaba torpemente la guitarra pero me parece verlo ahora rasgar los acordes de la canción Cualquier noche puede salir el sol de Sisa o Palabras para Julia. La Zamba de mi esperanza de Cafrune tampoco se le daba mal, y cuando salíamos a la derrota nocturna, la voz desgarrada de Meneses se nos trepaba en la garganta como una enredadera de ira antes de lanzarnos a la danza del sirtaki al modo en que Anthony Quinn la bailaba en Zorba el Griego. Ajustando los elementos a su exacta proporción, Eduardo fue
para mi, un poco como el Sebastian de Retorno a Brideshead, uno de los personajes más extraordinarios de la genial novela de Evelyn Waugh.
Aquellos maravillosos años no los olvidaré jamás. El tiempo fue amansando la fiera de nuestra juventud y sedimentando nuestra madurez, a golpes de herrero implacable. Nuestra amistad fue tan
apasionada que nos brindó la ocasión de liarnos a ostias un par de veces para acabar después llorando como criaturas. Jorge Luis Borges dijo en una ocasión que el momento más importante de la vida de un hombre es aquel en el que descubre para siempre quién es. Yo creo que descubrí para siempre quien soy, el día que supe que mi padre no había muerto sino que se fue a América para nunca más volver y cuando me concebí la otra mitad de una amistad de granito. La otra mitad era Eduardo.
Cada uno siguió su camino. Y pasaron más años, muchos más años… hasta que al regreso de las vacaciones me encuentro con los Estébanez, protagonizando de alguna manera, una doble página en el periódico en el que trabajo desde la primavera de 1986. Por eso me he vuelto a acordar de Eduardo, el nieto de Don Mónico, y de su sorprendente casa en Piedrabuena llena objetos que causaban asombro, con un viejo piano de pared en el que Eduardo trataba de recomponer inútilmente los primeros acordes del Claro de Luna de Beethoven, del viejo Ford de época de color verde que se oxidaba en el huerto evocando otros tiempos más felices, cuando un intrépido piedrabuenero sin miedo a nada ni a nadie, se hizo a sí mismo, al más puro estilo norteamericano.
Quizá el único error de Don Mónico fue nacer en España. O quizá fue un acierto, ya que el destino quiso que un descendiente de Don Mónico, se convirtiera en mi mejor amigo, en mi otro yo, durante los años más intensos de mi vida, aquellos en los que nos abstraíamos en una irresponsable filosofía de vagabundos, bebiéndonos a tragos la locura de aquel tiempo intenso bajo el cielo estrellado de nuestra profunda amistad, o en medio de la niebla de cualquier bar. Entonces Eduardo no dejaba pasar la ocasión de explotar su magnetismo casi animal con las pibas. Porque lo tenía. De pronto, ahora, cuando escribo estas líneas, huelo el frescor del aire limpio de los pinares de Valsaín y escucho el griterío de la muchachada chapoteando en el agua del Bullaque, sobre ruedas gigantes de tractor en la Fuente del Cacho.
Como a Don Mónico se le tiene en consideración y estima y su herencia se seguirá revalorizando ahora que le espera la exposición en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña., evoco aquí la figura de Eduardo Mónico José Estébanez Sánchez, que fue mi alma gemela y que me descubrió el valor de una amistad tierna y violenta. El mundo y la vida son un pañuelo en el que coincidimos ahora, de nuevo, mediando el medio siglo de andadura vital, a sabiendas de que el Eduardo Estébanez de hoy, ingeniero de Minas y empresario según tengo rastreado por la Red, casado con la pediatra Carmen Camarena, con la que tiene tres hijos, un chico y un par de gemelas, conserva algo de su abuelo, de aquel viejo aventurero, inventor y viajero que se puso el mundo por montera y con ello a Piedrabuena en el mundo, pero también de aquel Eduardo Estébanez que conocí en la adolescencia y cuyo recuerdo me acompañará durante el resto de mis días aunque sea ahora el tiempo de un largo invierno de ausencia e inevitablemente el de la certeza de que ya nunca nada volverá a ser como antes.